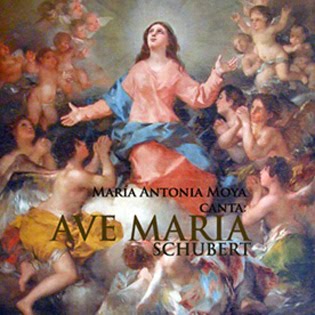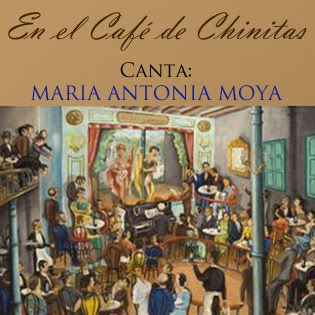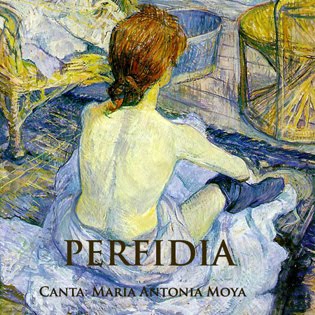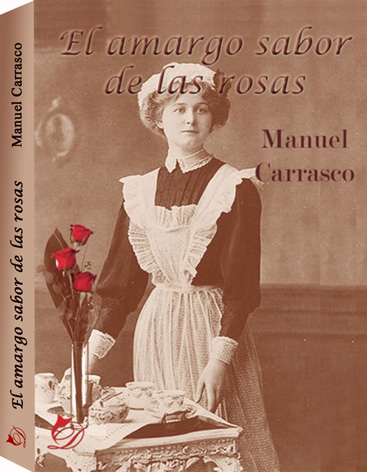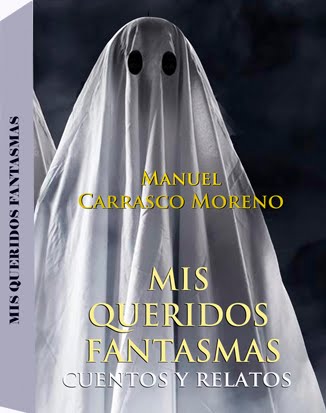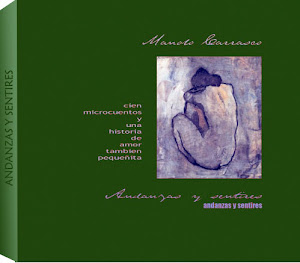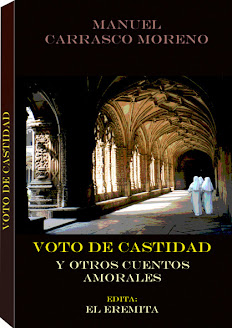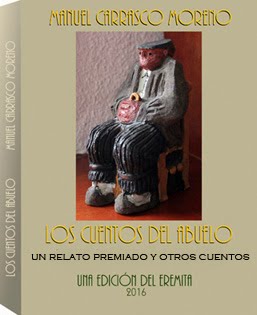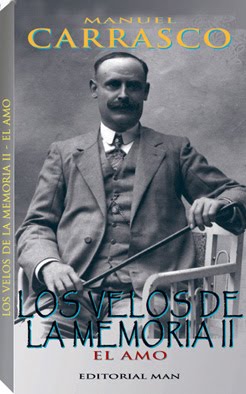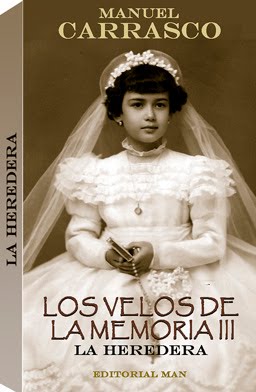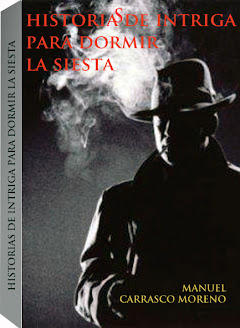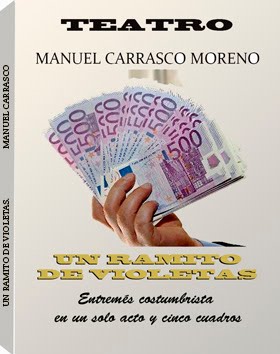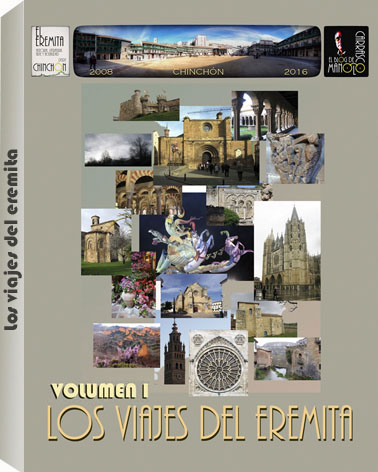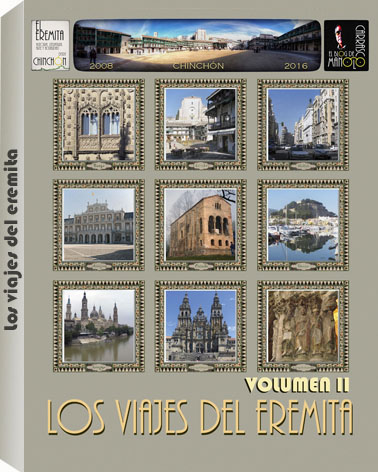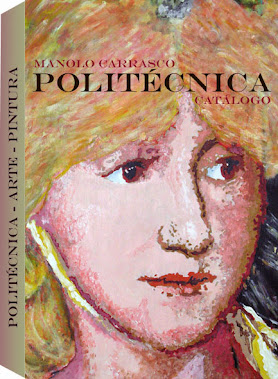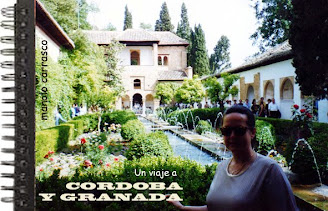Lo de llamarle amo no era realmente un signo de sometimiento. Rosa estaba acostumbrada a escucharlo toda la vida, porque así le decía su madre a su padre, y así llamó siempre su abuela al abuelo Genaro. Así que, para ella, decirle amo era una demostración de cariño y respeto. Y a él le gustó cuando en la escalera se lo oyó decir por primera vez.
El viaje a la capital desde Recondo, como ya se ha dicho, no era nada cómodo y hacerlo para pasar un solo día en Madrid no compensaba. Por eso, las visitas de Nicomedes eran mucho más espaciadas de lo que a él le hubiera gustado y de lo que Rosa deseaba. Porque, al estar sola, la visita del Amo era lo que le alegraba su existencia. Así que los dos coincidían en sus intereses, aunque no precisamente por los mismos motivos. Él esperaba con impaciencia los días en que podía satisfacer sus urgencias sexuales y ella esperaba su llegada porque durante unos días tenía compañía, podía salir de paseo a la calle sin miedos, y siempre él llegaba con algún regalito, además con el sobre mensual que garantizaba su vida de tranquilidad y sin penurias. Las visitas se habían espaciado a una cada mes, aunque también aprovechaba cualquier oportunidad, si tenía que hacer alguna gestión, para hacer una visita a su Rosita. Habían pasado ya tres meses desde que había llegado a Madrid, y su aspecto había cambiado. Aunque solía salir todas las mañanas a dar un paseo por la plaza de San Marcial y a veces subía por la calle de la Princesa casi hasta Moncloa, por la buena alimentación y la falta de trabajo había engordado y su aspecto de jovencita algo desnutrida había cambiado al de una matrona rolliza y sonrosada y así le gustaba mucho más al amo.
En Recondo estaban celebrando las Fiestas del Santo Patrono San Roque; habían casi terminado los trabajos de recolección y las tareas de la casa no requerían la presencia del señorito que era, más que nada, testimonial porque él no tenía asignado ningún trabajo concreto. Ya se habían celebrado la Misa Mayor del Santo, las procesiones de los pobres que era el día antes de la fiesta y la de los ricos que se celebraba el día del Santo Patrón, por la tarde; el encierro de los toros y la becerrada, y en el último día de fiestas que se conocía como día de descanso, sólo se celebraba la almoneda en la que se subastaban los regalos que los cofrades regalaban al Santo, para sufragar los gastos de la fiesta. Nicomedes pidió permiso a su padre para irse una semana a Madrid, porque la Rosa se sentía muy sola y ahora en su estado, necesitaba más compañía, aunque la realidad es que su cuerpo le pedía las satisfacciones que no había podido tener durante las últimas semanas, porque en casa era sometido a una constante vigilancia por sus padres, y el servicio estaba avisado de que debía tener cuidado con el señorito. Sólo, y eso esporádicamente, acudía a los servicios de Eloisa, su “profesora en ciencias amatorias”, aunque sus enseñanzas ya habían dejado de tener interés para él.
Esa semana de finales de agosto fue realmente su luna de miel. Llegó la mañana del lunes a eso de las doce. Vestía un pantalón de franela color marrón claro, una camisa con rallas muy finas de color beige sin cuello y un chaleco gris. Traía una pequeña maleta de loneta con los cantos de cuero y unos herrajes cromados, con ropa suficiente para pasar estos días en la capital. En un envoltorio aparte, liado en papel de periódicos y atado con una cuerda de tramilla, traía un vestido de crespón color malva que su madre le había dado a escondidas, de cuando ella estuvo embarazada. A Rosa le estaba un poco grande, pero le hizo mucha ilusión el detalle de la madre del amo, que parecía haber asimilado ya la situación y demostraba tener un espíritu caritativo.
Doña Elvira, cuando se le pasó el disgusto que le había dado su hijo, fue a contárselo al señor cura. El bueno de don Ceferino ya era bastante mayor y había aprendido a ser flexible y comprensivo con las debilidades humanas y más cuando se trataba de los jóvenes, porque sabía que sus ímpetus se irían calmando poco a poco y todos terminaban amoldándose, más o menos, a lo que la Santa Madre Iglesia predicaba.
- Mira, hija mía, Nuestro Señor nos dijo que teníamos que perdonar, recuerda cuando impidió que apedreasen a la mujer adúltera. Recuerda lo que siempre os he dicho que hay que odiar el pecado pero no al pecador. Comprendo que os hayáis negado a que el niño se casase, porque es muy joven, pero hay que tener caridad cristiana, con las ovejas descarriadas. Tienes que ser compresiva con la pobre muchacha que se ha dejado llevar por la tentación del maligno.
Doña Elvira conocía a Rosita desde muy pequeña, cuando su madre servía en casa de sus padres. Siempre había sido una muchacha alegre, simpática, servicial y retraída. Parecía una chica muy formal, por eso le chocó más que se hubiese dejado engatusar por su hijo. Nadie le había dicho lo que en realidad había pasado y cómo ella no había tenido ninguna culpa en lo sucedido.
Rosa también apreciaba a la señora. Era algo beata, algo estirada y bastante soberbia, pero tenía buen corazón y siempre había ayudado a las criadas cuando tenían algún problema. Por lo que contaban por Recondo, la casa de doña Elvira podía ser una de las mejores para servir. Y desde luego, el detalle del vestido se granjeó su agradecimiento de por vida.
Lo primero que hizo fue preparar la comida, una ensalada que ya tenía preparada y unos filetes de vaca que él había comprado en la carnicería antes de subir a casa. Después se echaron la siesta, aunque con el calor y el estado de Rosita, las efusiones amorosas debieron ser más contenidas. Por la noche salieron a dar una vuelta y llegaron hasta la Puerta del Sol, donde tomaron un refresco en la terraza de uno de los cafés que estaba muy concurrido y animado mientras escuchaban las notas de un organillo que animaba la noche del verano madrileño. El pidió un agua de Valencia y ella una horchata, que era la primera vez que lo probaba. Después volvieron a casa por la plaza de Santo Domingo y bajando por la calle de Leganitos. En la puerta estaban los vecinos en animada tertulia, dieron las buenas noches y todos callaron hasta que los jóvenes cerraron la puerta para subir al primer piso.
El se había traído parte de sus ahorros y durante esos días no se iban a privar de ningún capricho. Ella estaba viviendo una vida que nunca había soñado.

A la caída de la tarde, al día siguiente, se puso el vestido que le había mandado doña Elvira y que se había arreglado por la mañana. El se puso el traje color beige con la pañoleta al cuello, los botines de charol negro y el sombrero “canotier” de paja. Cogidos del brazo salieron a la calle, subieron hasta la plaza de Santo Domingo, llegaron a Sol, y por la calle de Alcalá, llegaron al Teatro Apolo. En Madrid se le conocía como el templo del género chico. Hacía unos meses se había estrenado “La Revoltosa”, una zarzuela que alcanzó un clamoroso éxito el día su estreno. Nicomedes había comprado las entradas el día anterior. Dos del anfiteatro principal, bien centradas frente al escenario, le habían costado veinticinco reales. Una verdadera fortuna, pero no era cosa de escatimar gastos en unos días como estos. Eran precios disuasorios para que las clases no acomodadas se llegasen a mezclar con la elitista sociedad madrileña.
Rosa, con su aire ya de señora, que contrastaba con el aspecto lozano y sonrosado de su cara no sabía a donde mirar. Las lámparas del techo y los apliques de las paredes, las cortinas rojas con los cordones dorados, las butacas tapizadas en cretona azul y sus reposabrazos de madera con los números que indicaban la ubicación de las localidades; los palcos que poco a poco iban ocupando señoras con lujosos vestidos y grandes collares y caballeros de porte distinguido. La verdad es que ella desentonaba un poco con la elegancia de las otras damas, pero también había entre la concurrencia mujeres de más baja posición social que ocuparían lo que se llamaba el gallinero en la parte más alta del teatro.
La orquesta acometió los primeros compases del preludio, mientras se apagaban las luces de la sala y se abría el telón. Durante dos horas, sentada en su butaca, Rosita, la del tío Indalecio, creía que había llegado al cielo.
El jueves comieron pronto. Aunque hacía bastante calor, a las tres de la tarde subieron hasta la plaza de Santo Domingo, aprovechando las sombras de las aceras, y allí esperaron a que llegase el ómnibus que les llevaría hasta la plaza de toros de Goya.
Esa tarde estaban anunciados ocho toros para los diestros Mazzantini, Guerrita, Reverte y Bombita, que era la gran revelación de la temporada, con toros de la Ganadería navarra del Conde de Espoz y Mina.
El tranvía tirado por dos caballos percherones, llegó casi completo; a Rosita le cedió el asiento un joven caballero, que saludó tocándose el ala del sombrero. Nicomedes dio las gracias y bajando por la calle de Alcalá, el ómnibus enfiló hacia la Avenida de la Plaza de Toros, ya a las afueras de Madrid, donde se encontraba la plaza.
Aunque el aspecto de la plaza era espléndido y había un lleno casi absoluto pues sólo se advertían algunas localidades vacías en los tendidos altos de sol, a Rosa le causó menos impresión que el teatro. Ella estaba acostumbrada a las corridas de toros que se celebraban en Recondo, y el aspecto de la plaza con el nuevo tabloncillo que había regalado Frascuelo, unos años antes, no tenía nada que envidiar a esta plaza de la capital. Efectivamente ésta tenía mayor aforo, estaba acondicionada para el espectáculo y el colorido de los tendidos daban una nueva dimensión a la fiesta, pero era mucho más incómoda, sobre todo para su estado, que los balcones de la plaza de Recondo, incluso que los carros que se colocaban detrás de los nuevos tabloncillos, en los que se colocaban unos asientos donde se podían sentar las mujeres. Incluso ella había conocido al mismísimo don Salvador Sánchez “Frascuelo”, que había comprado un casa cerca de la de sus padres y pasaba largas temporadas en Recondo.
La expectación que había levantado la corrida era máxima, porque se habían dado cita el gran maestro Luis Mazzantini con el prometedor novillero sevillano Ricardo Torres “Bombita” que era el mayor atractivo de esta temporada por los éxitos conseguidos en esta misma plaza; compartían cartel el gran Rafael Guerra “Guerrita” y Antonio Reverte el valiente torero de Alcalá del Río. Todos estos datos se los iba indicando su vecino de localidad, un señor de Borox que, según dijo, tenía un abono para toda la temporada.
La tarde fue un gran éxito y todos los toreros cortaron trofeos, pero ella llegó a su casa demasiado cansada y no tuvo más remedio que acostarse, aunque también esa noche tuvo que acceder a los requerimientos del amo, que no estaba acostumbrado a renunciar a nada de lo que en cada momento le pudiese apetecer.
- Se nota que hoy debías estar cansada, porque he notado que no te esforzabas, como otras veces, para satisfacerme…
Ella no contestó y se durmieron hasta el día siguiente, cuando un reloj, a lo lejos, estaba dando las doce.













.jpg)