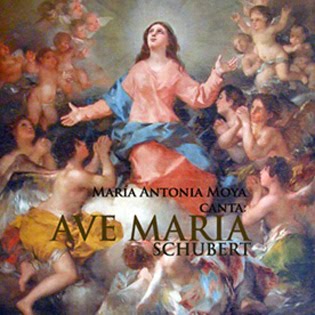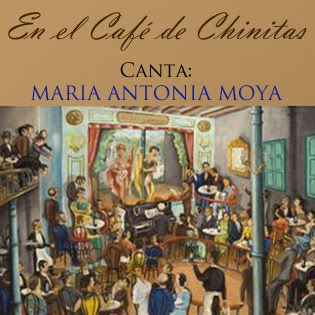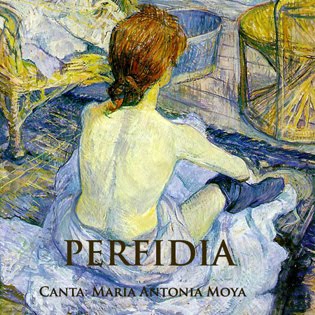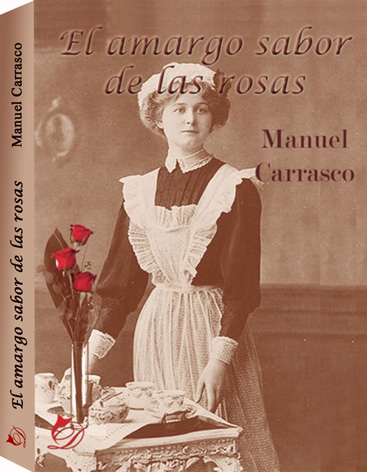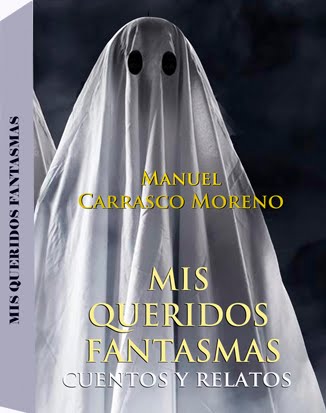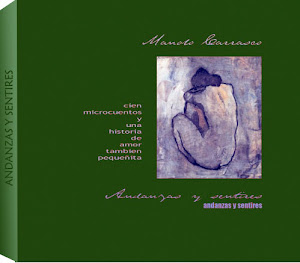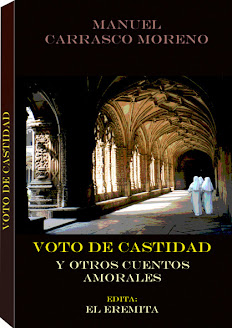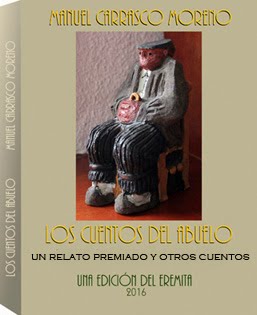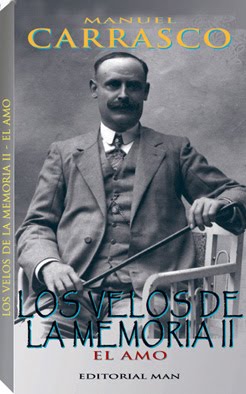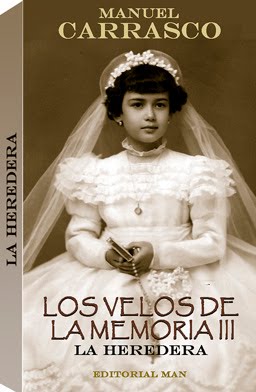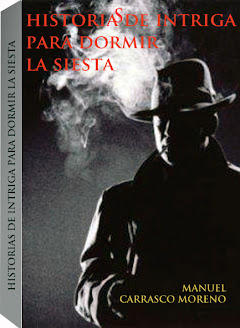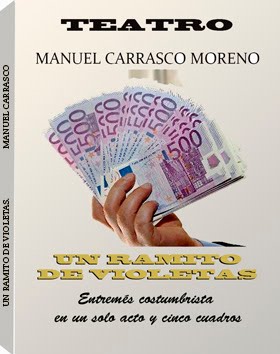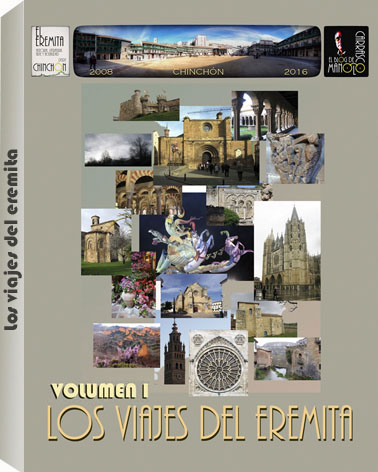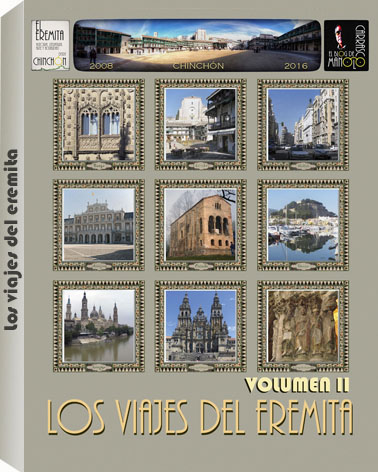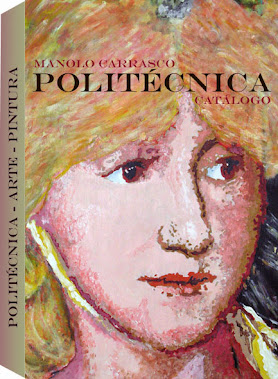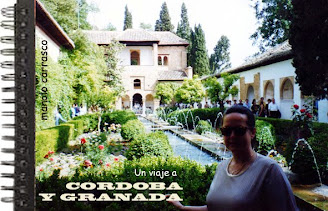Cuando
ella regresó, yo ya no estaba allí.
Anduve
perdido mucho tiempo corriendo por entre penas y ansiedades hasta que se me
secaron las lágrimas que no me había dado tiempo a derramar, mientras el tren
me llevaba de una estación a otra, con la esperanza vaga y desesperada de
volverla a encontrar.
De ella
nunca supe nada. Desde que se marchó, parecía que se había volatilizado en el
aire y solo me quedaba su recuerdo en las viejas fotografías que seguían
colgadas en las paredes desoladas de mi alma. Paredes que iban cayéndose en
desconchones de humedad y de tristeza y que pedían a gritos una mano de pintura
o, al menos, una impregnación del optimismo que un día compré en una tienda de
drogas al por mayor y que almacenaba en mi alacena en espera de que llegaran
tiempos mejores.
Y eso
después de tantos y tantos años de felicidad. Nos conocimos cuando aún nuestras
mentes eran vírgenes y nuestros cuerpos resplandecían de juventud y del amor
alegre que solo nace entre amantes inocentes. Aunque todos nos habían advertido
que lo nuestro no tenía futuro, nosotros cerramos nuestros oídos a los malos
presagios y solo escuchábamos los cantos de sirena que a diario entonaban
nuestros corazones.
Con su cebolla
y mi pan caminamos juntos y ninguno de los dos sentíamos el hambre de la
necesidad porque nuestros espíritus se sustentaban solo de promesas etéreas y
de las sensaciones que nuestros sentidos nos iban descubriendo en el lento
recorrido por nuestros cuerpos que despertaban día a día al conocimiento de
unas nuevas experiencias que ninguno de los dos había soñado que pudieran
existir.
Y
nuestros espíritus fueron perdiendo su virginidad y nuestros cuerpos se
acostumbraron a las caricias que poco a poco se iban mecanizando, hasta que mis
besos perdieron el calor y en sus ojos se fue apagando la luz.
Y ella
pensó que así ya no podía vivir. Una madrugada, cuando entre la bruma de la
montaña se desperezaban los todavía fríos rayos del sol, ella desapareció de mi
casa y de mi vida. Ni una nota garrapateada en una hoja de cuaderno, ni una
palabra antes, que pudiese presagiar su adiós definitivo del día siguiente.
Nada. Quizás una mirada de soslayo que se escapó de sus ojos o el rictus de
melancolía que se deslizó por sus labios, pero que yo, ayer, no supe
interpretar. Y yo dormí esa noche envuelto en las redes de la monotonía y en el
limbo de la rutina en que se había convertido nuestra otrora ilusionada
convivencia. Después el lecho ya frío y las sábanas apenas sin arrugas que en
un principio no parecían decirme nada. Luego faltó el olor a pan tostado y a
café humeante; el sonido de su cantar y el sonar saltarín de sus pasos que
apenas si parecían tocar el suelo. Y después sólo silencio. Luego
incertidumbre, desconcierto, incredulidad. Al final, una dolorosa sensación de
culpabilidad y desesperación. Nadie había visto nada. No faltaba nada y de su
mesilla de noche solo había desaparecido la cinta de su pelo, pero había dejado
el anillo que yo la regalé aquel primer aniversario cuando todavía la pasión se
podía adivinar en la mirada de sus ojos.

Y
pasaron días, horas de angustia, minutos y segundos que parecían eternos y
esperanzados de sus noticias que nunca llegaron. Meses después, mi largo
peregrinaje por tierras desconocidas y lugares lúgubres sin noticias suyas. Ni
una carta, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Sólo una vez alguien me dijo
haberla visto paseando por una playa entre olas de espuma y olor a salitre.
Cuando yo llegué, ella ya no estaba allí ni nadie supo darme noticias de su
estancia junto al mar.
Y poco
a poco el tiempo fue borrando de mi memoria su pelo y su figura. Sus ojos se
fueron apagando y sus manos se iban desvaneciendo como diciendo adiós camino
del horizonte. Sus labios habían perdido la color y el olor de su cuerpo se había
ido escapando por las rendijas de mi memoria. Sólo quedaba su olvido
desdibujado entre las hojas de un diario que encontré camuflado en los papeles
del escritorio y que ella abandonó cuando ya nuestro amor había dejado de ser
importante para ella.
Con el
tiempo perdí toda esperanza y cuando mi vida dejó de tener sentido, convine que
era hora de morir.
Años
después, cuando ella añorando tiempos pasados decidió regresar, yo ya no estaba
aquí.
A María Antonia, que no tiene que regresar, porque nunca se fue. En un día muy especial para ella. Con amor.