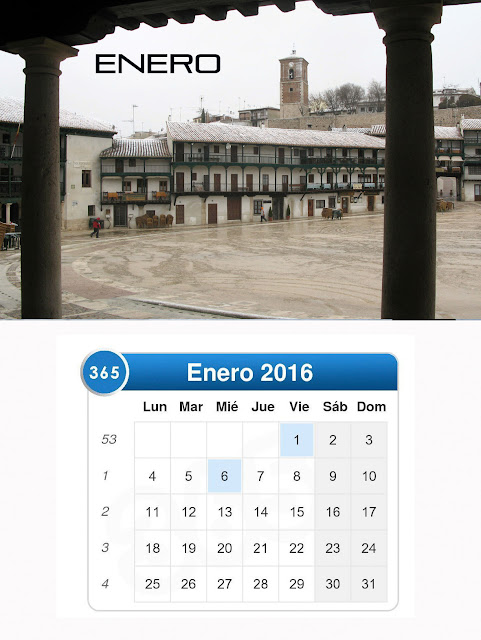Mi amigo Andrés Morales Rotger, del que ya he publicado alguno de sus escritos, ha conseguido el primer
premio en el Concurso de Relatos “Rafael Mir” de Córdoba, con este relato
titulado LINEA 10 (HORMIGAS AFRICANAS). Os le ofrezco para que también vosotros
seáis partícipes de este bella historia.
Un collar de cauris vale en el top manta de la línea naranja 90 céntimos.
Un libro de iniciación a la lectura 18 euros. Sin tener en cuenta el valor de
la inversión, Seydou Traoré tendrá que vender 20 collares para adquirir un
libro.
Se postra de rodillas, toca con las palmas la humedad del pavimento y hace
el gesto de pasarse la palma de una mano sobre el dorso de la otra, como si se
estuviese lavando. Seydou Traoré purifica su rostro con esa agua lustral que le
regala el rocío y levanta ambas manos a nivel de los oídos. Vuelve las palmas
planas al cielo abierto; los dedos juntos. Sin duda Al-lah escucha a quien lo
alaba. Allí, pegado a las escaleras de la línea 10 es el lugar ideal para que
Seydou extienda su manta de motivos étnicos; de negros y grises y blancos
africanos. De brazaletes y collares y ajorcas y zarcillos hechos de nostalgia y
conchas de cauris ensartadas con pelo de elefante.
—Es imposible sobrevivir aquí sin saber leer —Tongo Bagayoko, negro de
trencitas rastafari, zapatos sin cordones y un irrebatible y arrogante destello
de altivez en el rostro, se ofrece para enseñarle a leer—. Es como seguirle el
rastro a las hormigas, Seydou: aprenderás rápido.
Tongo Bagayoko vivía a orillas del Mayo-kebbi, a siete veces siete tiros de
flecha de Seydou Traoré. Pero el día en que, por arponear un pez ballesta, el
río Mayo lo engullera en sus aguas más oscuras, Bagayoko interpretó que el alma
del río lo repudiaba. Conque vendió su canoa, le regaló a Seydou el arpón y la
pértiga, se despidió de sus padres y abandonó la aldea en busca de alimento.
Tenía pocos años, mucha hambre y unas prodigiosas dotes para amenizar los
festejos con ese lirismo tribal y salvaje con que palmeaba el tambor. A cambio
de un camastro y dos comidas lo contrataron de vacíaceniceros en la boîte de un céntrico hotel en Bamako. Pero dos años después, a consecuencia de la
revuelta del 21 de marzo, el hotel fue arrasado por las milicias y la sala de
fiestas reconvertida en cantina para las tropas. Del desastre, Tongo Bagayoko
pudo salvar una chaqueta naranja, un calzón a listas anchas y un saxo soprano que abandonara a la carrera la orquesta del hotel. Y con
el dinero y los víveres que pudo reunir se embarcó de polizón en un contenedor
vacío. Tenía 17 años y un nuevo nombre: a partir de entonces se haría llamar
Mongo. Mongo que según él significa enorme. Soy enorme en lo mío, aclara al
referirse a su música negra. Él es Mongo, Mongo Jerry.
—Mucho barato, uno euro. —Un dinosaurio y un niño se han detenido frente a
la manta. El niño señala un collar sin soltar el dinosaurio, fascinado por el
reflejo fragmentado de los cauris; esas conchas africanas que en el Sahel
sustituyen a las monedas en el trueque. La madre apremia al pequeño
dinosaurio—. Sólo 90 céntimos para ti, ¡escucha!
—Escucha bien, Seydou —el hermano Mongo, el mejor hermano de sus mil
hermanos abre la primera página del libro de iniciación a la lectura—: la eme con la a se pronuncia ma.
Como Maryama, la viudita con quien Seydou Traoré se cruzaba cuando
bajaba al río, portando sobre el cojín de cuero una vasija en la cabeza.
Maryama, la viudita virgen, cuarta esposa de un veterano pescador que falleció
la noche de bodas por un exceso de savia de palma, de estofado de cabra,
calabazas humeantes de arroz y mojama triturada de pez ballesta; ese polvo de
pescado seco tan apreciado por los hombres de río para el fortalecimiento del
impulso seminal. La eme con la a, ma. Como Maryama, la viudita del pescador que falleciera en su
desaforado intento por encontrar ese pececillo que ocultaba su esposa junto a
la ingle. Por su desenfrenado empeño en no dejar espacio sin recorrer, rincón
sin acariciar, fibra sin lamer, secreto sin profanar en busca de ese tatuaje en
forma de pez de la recién casada. Lo mató su empeño y el exceso de ungüento de
pez ballesta en su pene hinchado. Lo mató eso. Eso fue lo que lo acabó, por más
que las mujeres del poblado comentaran a la luz de la lumbre que Maryama se
desnudaba en la ribera las noches sin luna, cuando el pez ballesta salta del
río y se transforma en un príncipe de piel blanca, cabello rubio y una luz gris
azulada en los ojos. Por más que comentaran que el Príncipe le secó el alma al
viejo para robarle la muchacha. Pero Seydou no cree en rumores. Yo no creo ni
en príncipes ni en cuentos de hoguera.
—Hago yo todo
con manos mías; uno euro. —La usuaria de la línea 10 se prueba el zarcillo
izquierdo. Elegancia y equilibrio en los gestos, alguna duda, ropa impecable,
probablemente muy cara, se mira, se estudia en un espejo que Seydou le tiende,
decide probarse la pareja del zarcillo, manos largas y estrechas, aspecto muy
cuidado, son sencillos pero exóticos, cumple 67 y es de una belleza
inquietante, muy muy sencillos—. Sólo 90 céntimos para ti, último precio.
—Es muy
sencillo: como ensartar un collar de cauris, como ensartar un pez ballesta,
como seguirles el rastro a las hormigas legionarias. Atiende. —Seydou Traoré
tiene la mirada cautiva de las palabras del hermano Mongo. Nada le ilusionaría
más que interpretar en qué se traduce esos rastros de hormigas sobre el papel.
El mejor hermano de sus mil hermanos que faenaban en el Mayo-kebbi despliega el
libro y lee lentamente—: la ere con esa letra
viperina como lengua de serpiente se pronuncia ry.
Suena como
Maryama. Como cuando Seydou conjugaba su nombre. Siempre en los labios, como
cuando regresaba de la pesca y ella bajaba por agua; cuando el calor empezaba a
quemarle la mejilla izquierda y la luz era un cristal azul en el cielo. Con el
sol todavía horizontal el pescador ha reconocido la cántara de Maryama
aproximarse, la decisión de unos pasos por la tierra roja y fría y húmeda aún;
recta como un mástil. Así eran las cosas por entonces: el sol sangrante del
amanecer, la muerte flotando en el aire del morral donde agonizan los peces, la
cántara de agua sobre un cojín de sueños, la prohibición de abordar sin más a
una mujer, la mucha sed de Seydou Traoré, la mucha sed que le provocaba el
cuerpo de la viudita, la desnudez negra y brillante de su piel, las pesadas
bolas de ámbar entre los pechos, su simpatía altanera y los labios levantados,
como ofreciéndose a la espera. Así eran las cosas durante el día. Pero en las
noches sin luna, no. Con la luna nueva los hombres no se hacen a la pesca. Tampoco las mujeres acuden al río si no les apremia la necesidad de agua. Aun así, unos pies
descalzos se encaminan a la ribera portando sobre el cojín de cuero una vasija
en la cabeza. En un tramo de playa se arrodilla en la arena y deposita la
cántara. Acto seguido se despoja del bubú; ese a modo de pareo policromado que
lucen las mujeres del Sahel. Hace acopio de agua ahuecando las dos manos y bebe
tres veces. Después se refresca las mejillas, los pechos, el vientre. Maryama
se tiende como una venus de ébano junto a las aguas, deseosa de entregarse una
vez más a la procacidad del pez ballesta, del cual dicen se manifiesta en forma
de hombre blanco a quien se atreve a desvestirse cuando el agua corre oscura.
Sin temer a las sombras pobladas de gritos, Maryama espera al príncipe de piel
blanca, cabello rubio, y esa luz gris azulada en los ojos con que lo describen
aquellas que lo vieron. Y lo espera sin miedo porque en la noche africana los
animales y los dioses actúan y aman como cualquier miembro de la aldea. Pero Seydou
Traoré no se inquieta. Es un hombre que nunca se ha cuestionado la afición de
la viuda por dormir desnuda las noches sin luna. Seydou está enamorado. Y los
enamorados no se cuestionan según qué cosas.
Así eran los
días y así eran las noches a orillas del Mayo-kebbi.
—No plástico.
Todo conchas del desierto; uno euro. —Él y ella son los últimos de la última
entrega del metro en aparecer por la boca de la L10. Él, setenta y dos,
pensionista; disfraza la flojedad de piernas mirando de frente y alto; se vence
hacia la manta haciendo un esfuerzo. Ella, agarrada a la bolsa de la compra,
peinado corto, ahuecado, rulero; le increpa al hombre por perder tiempo
revolviendo collares y pulseras, como si se hubiese echado una amante a su
edad, hombre de Dios, para qué quieres tú unos zarcillos africanos—. Hoy vendo
barato, dejo a 90 céntimos; para señora.
—Y ahora presta
atención, Seydou —el único hermano de sus mil hermanos que viste chaqueta
naranja y calzón a listas anchas se vence hacia la manta sin esfuerzo, flexible,
para mostrarle a Seydou Traoré el libro de lectura—: la a y la ma ya las conoces. Juntas se leen ama.
Las letras
finales de Maryama. Porque al final Seydou decidió esperar como una sombra a
que la aguadora cruzara frente a él, al igual que hicieran desde hace mil
eternidades los hechizados de amor. Y así ha sido desde siempre, porque el agua
y la mujer son fuentes de vida. Por eso en el Sahel la mujer debe ser abordada
cuando baja por agua a la orilla. En cualquier otra circunstancia son
totalmente inaccesibles. Y por eso hay una sombra que aguarda la mirada
transparente de la viuda y su vasija de agua; que se debate entre el temor y la
esperanza con intención de regalarle el refrescante fruto del baobab, un
obsequio interesado con sabor a mezcla de melón y miel, a cambio del cual,
Seydou pretende que la muchacha le sacie esa sed que nadie sino ella le
provoca. Junto a algún camino o árbol del recuerdo Seydou Traoré espera la
mirada de unos ojos habituados a los colores calientes. Contiene el aliento. El
tiempo se vuelve silencio mientras la pesada bola de ámbar se pierde entre los
senos de Maryama. Contiene el aliento y espera. Acaricia el cintillo de la
buena suerte que trae en el pulso a fin de forzar el destino. Seydou Traoré
necesita beber agua buena de Maryama, le suplica, le ruega, le pide, le exige,
le suelta como un zarpazo de león en medio del silencio. Tiene sed. Tengo sed.
Y a este silencio le sigue otro silencio. El silencio de la savia corriendo por
las ramas más bajas del baobab, de los aullidos de un mono, del pájaro Kalao
cuyo concierto desconcierta a Seydou hasta el punto de no escuchar sus propias
palabras. Seydou Traoré tiene mucha sed. Tengo sed, repite hasta conseguir
escucharse a sí mismo. Y el asombro le asoma a los ojos al comprobar que la
cuarta viuda del pescador le permite alzar los brazos, robarle la cántara, y
saciar con su agua esa sed inextinguible que lo estaba consumiendo. El agua
buena de Maryama en la boca, el agua de Maryama en los labios, el agua
salpicándole los párpados. Seydou levanta la cara y mira a la muchacha de
frente. Y sin dejar de mirarla, derrama el resto de agua, separa las manos y
deja que la vasija se astille contra el suelo ante la sorpresa de los árboles
desnudos. El tiempo se detiene con una gota de agua a punto de saltar de las
pestañas. No hay vuelta atrás: Seydou Traoré ha roto la cántara de una mujer y antes de que se
apague de nuevo la luna debe pedirla en matrimonio. Estoy obligado, Maryama.
—Barato, barato,
barato. Mucho barato: sólo uno euro. —La melena de una mujer casi guapa se
queda a curiosear junto a la manta. Trenca camel. Piernas insolentes, fibrosas, con una cicatriz en la rodilla.
La chica casi guapa y su mochila de estrellas no consiguen evadirse de los
hipnóticos destellos del nácar. La chica de la cicatriz le pregunta si tiene
zarcillos decorados con delfines blancos—. Tú mira todo. Yo sólo conchas de
cauris: 90 céntimos.
—Ahora tú solo;
lee. —Mongo Jerry, el primer hermano de sus mil hermanos que huyera de la aldea
y desembarcara con un saxo soprano en los jardines de Al-lah le anima a
intentarlo—. Si unimos los rastros, las hormigas legionarias nos dibujarán su
nombre completo: Ma·ry·ama.
Estoy obligado,
Maryama. Estoy obligado, padre. Seydou Traoré sigue día tras día el rastro de
la viudita. Pero se engaña: la cántara sólo se rompe una vez y, mal que le
pese, ella es viuda. Lo enseñan las palabras con conocimiento de los ancianos.
Se lo recalca su padre: Maryama fue la cuarta esposa de un veterano pescador.
Se lo recuerda sin miramientos ni sonrisas: una viuda que consuela su soledad
en el río. Seydou desvía la mirada y vierte dzan en el cuenco. La bebida le baja amarga al corazón. Echa más savia
fermentada de palmera al cuenco y lo escupe a los cuatro vientos, a fin de
obtener de sus antepasados la bendición para abandonar la aldea. Aprieta fuerte
los párpados. Llora despacio. No hay elección: el tiempo entre él y ella
quedará sin inaugurar. Tal vez sea bueno que llore. Porque antes de que la luna
se apague de nuevo se despedirá de Maryama, le confiará todo su excedente de
amor en un beso y partirá hacia un piélago de islas cercanas a la costa
africana. Y de allí, con la ayuda de Al-lah —exaltado sea—, irrumpir en el azar
de otro tiempo y otro continente, dejando atrás el ruido que hace la vida al
alejarse de ella.
—Tú guarda
dinero tuyo —el revuelo de una falda se detiene con intención de comprar. Pero
Seydou Traoré ya ha doblado la manta de motivos étnicos y se dispone a cargar la mochila de brazaletes y collares y ajorcas y zarcillos hechos de nostalgia y
conchas de cauris ensartadas con pelo de elefante. Orienta el cuerpo en
dirección opuesta a la puesta del sol; las manos ligeramente alzadas, cruzadas
delante del pecho, y recita la oración del atardecer ante el aleteo de unos
párpados, la mirada confusa, el pelo mojado y un rostro de mujer sin maquillar. Bahá'u'lláh. Nada sucede si no es por Su voluntad—. Seydou no nada vende
después de rezo de oración.
El sol se recoge, la añoranza aumenta y las heridas sin cicatrizar quedan
encerradas entre los paréntesis del tiempo. De bajada a la línea naranja se
encuentra con el aliento cálido de la estación y con el empuje desconsiderado
de cuatro jóvenes sudaderas de algodón, calzón de camuflaje y página de
sucesos, que saltan los escalones y el torno del billetaje como si practicaran
en el gimnasio. Y más allá del torno, el torrente de caras descaradas y
resignadas, caras de aburrimiento y vitales, distraídas e intensas, de
intolerancia y comprensivas, humanitarias e indiferentes. Y también algunas de
rechazo y otras de una compasión primitiva. Y entre todas las caras una cara
más. La terrible luz de una sonrisa y la admirable oscuridad de un rostro entre
las caras del vestíbulo donde un saxo soprano canta en lo más alto del llanto,
como el pájaro Kalao cuando se enrama. Seydou Traoré se mete en el
vestíbulo naranja donde su hermano Mongo deja volar a su aire el BIRD OF PARADISE de Charlie Parker, por detrás de un sombrero hongo que lo mira boca arriba entre unos
zapatos viejos sin atar. Baja a la línea 10, se mete entre las caras, entra en
el vestíbulo y saluda al primer hermano de sus mil hermanos que huyera del país
con 17 años, un saxo alto y un calzón a listas anchas. Y con gesto cómplice
agarra el sombrero hongo y lo pasea ante las mil caras que forman coro en el
vestíbulo, aplaudan su música o no, toleren o no la energía negra y asfixiante
de su rostro; lo pasea hasta enrasarlo de monedas y más monedas de agradecimiento
hacia el hermano sin cuya ayuda nunca consiguiera descifrar el rastro de las
hormigas; cualquier cosa por su hermano Bagayoko, ese hermano entre mil
hermanos que de un tiempo acá se hace llamar Mongo y que, según él, significa
enorme. Soy enorme en lo mío, aclara al referirse a su música negra. Lo que
hiciese falta por su hermano Mongo Jerry.
Y con el aleteo sonoro del pájaro Kalao, el vendedor de collares descenderá
las escaleras hasta que se diluyan los últimos acordes y permanezcan sólo el
recuerdo de Maryama en la distancia. Recuerdos dibujados en los desconchones de
un trastero en el sótano; de siluetas de nubes y animales en las paredes. Del
fruto con sabor a mezcla de melón y miel, de las ramas más bajas del baobab, de
los aullidos de un mono, del pájaro Kalao. Dibujos en los desconchones con
forma de un cojín de cuero en la cabeza, de pedazos de vasijas en el suelo. De
animales mitológicos como el pez ballesta que salta del río y se transforma en
un príncipe de piel blanca, cabello rubio y una luz gris azulada en los ojos.
Eso es lo que Seydou veía en la pared cuando la miraba fijamente: nubes y
dibujos reflejados en la región más profunda y selvática del pensamiento.
Dibujos de la viudita virgen; cuarta esposa de un pescador fallecido. Desconchones
que estirado en su camastro le acercan la presencia de Maryama, desnuda en la
ribera las noches sin luna. Nadie sino él puede imaginar cuánto hiere la
distancia. Y a quien no entienda lo que eso significa no vale la pena que
Seydou Traoré se moleste en explicarlo.
El tren lo escupe en la última estación de la L10, cuando en el vagón sólo
viajan el hueco de los asientos vacíos y los puños prietos de Seydou contra las
cuencas de los ojos. Sale a la noche y asciende la última cuesta de esa última
calle donde no se acerca el transporte y no hay más vida que un par de nubes de
mosquitos pegados a la luz de dos farolas. A sólo doscientos metros de la
segunda farola con luz se perfila una sombra de cemento. Seydou está a un solo
tiro de flecha cuando siente un estremecimiento en el estómago. Piensa en esa
carta que espera y nunca recibe. Cada día piensa en esa carta. Y si bien
Maryama no escribe, hay una escuela en la misión. A orillas del Mayo-kebbi
había una escuela – misión – hospital y un hombre rubio de complexión
anglosajona y alzacuellos blanco que leía y escribía y administraba el bautismo
a las muchachas como ella. Seydou está a menos de un tiro de flecha del portal
y su ilusión en llamas le repite que hoy recibirá esa carta con que sueña cada
día. Hoy la recibirá; seguro.
Empuja la puerta sin cerradura, desciende las escaleras, deja a un lado la
penumbra del pasillo y abre su cuartito trastero al fondo del semisótano. Un
aullido ancestral rebota en las nubes y dibujos de las paredes, en la silla
junto al jergón, en un vaso vacío y en los verdes, amarillos y rojos de una
bandera de papel clavada con cuatro chinchetas entre dos desconchones. Seydou
Traoré abre el sobre. Lo besa. Son diez líneas repletas de una escritura
minúscula, picuda y prolija, escritas por la mano blanca del hombre que bautiza
a las muchachas.
Seydou Traoré lee en voz alta.
Seydou Traoré relee sin voz.
Lee entre lágrimas.
Las hormigas legionarias le dicen que el vientre de Maryama crece con una
fuerza increíble. También le dicen que el hombre del alzacuello regresará
pronto a su país.
Las hormigas que caminan sobre el papel se huelen que la criatura tendrá la
piel blanca, el cabello rubio y una luz gris azulada en los ojos.
Tse Okary no quiere saber leer.