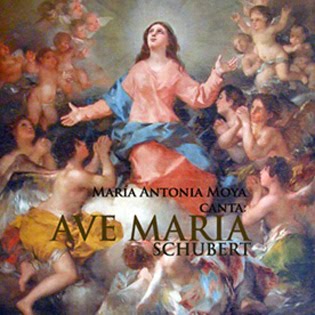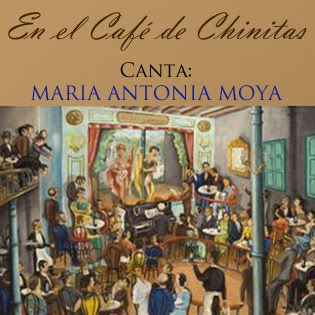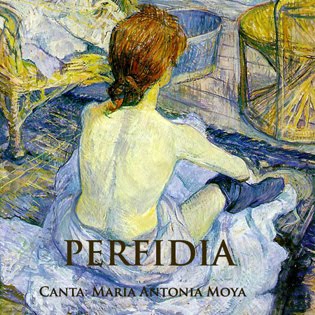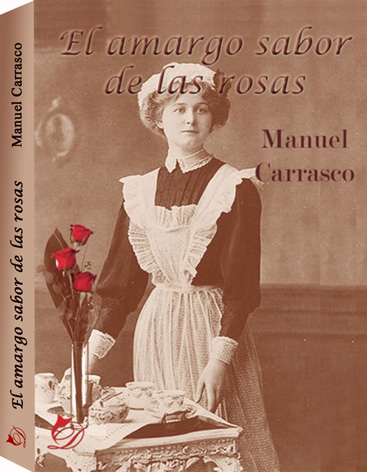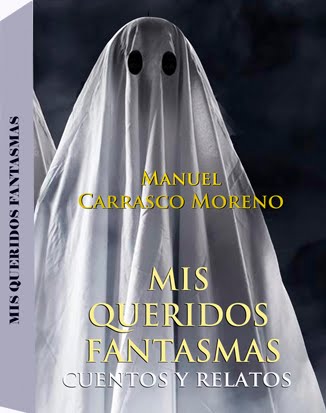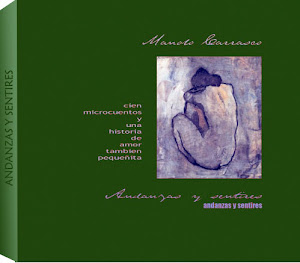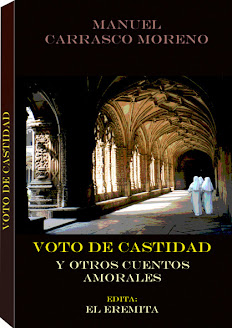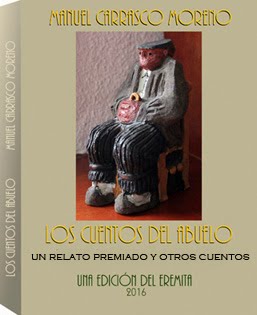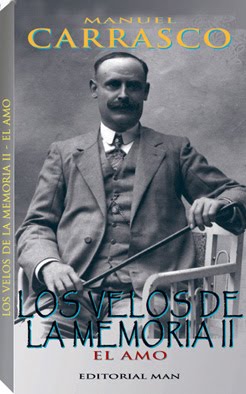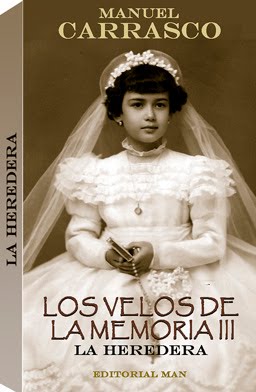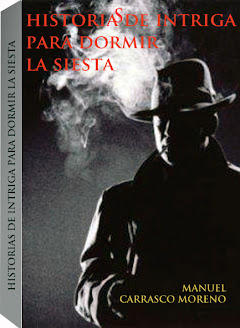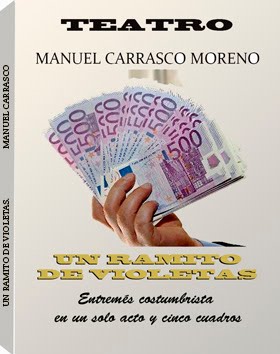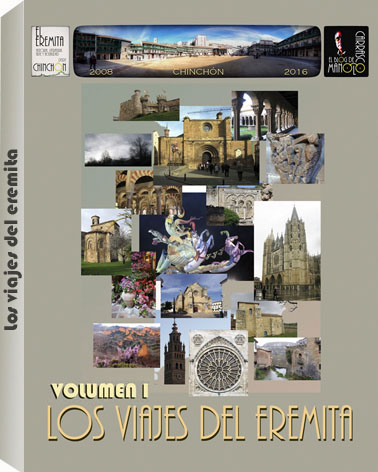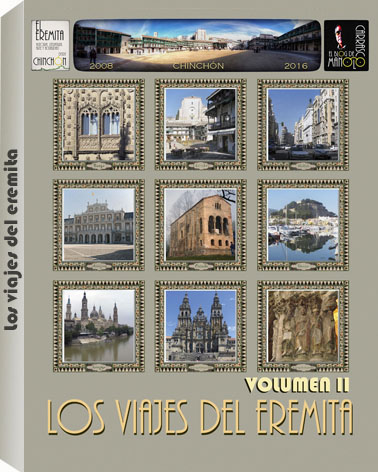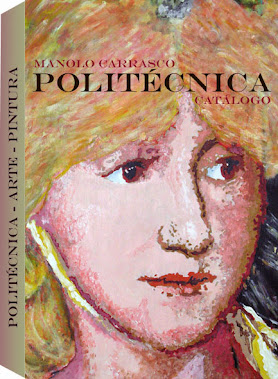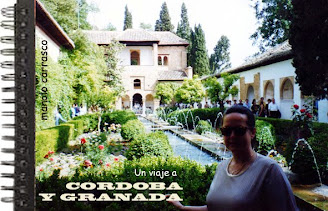Segismundo no había tenido mucha suerte en su vida; de familia humilde, no pudo estudiar nada más que hasta los catorce años porque su padre le puso a trabajar en la yeseria de la familia que, con el paso de los años, vino a menos cuando la mecanización y la globalización arrasó con estas pequeñas industrias familiares. El ya tenía veinte años y gracias al boom de la construcción no tuvo dificultad para ganar sus buenos dineros como encofrador. Pasaron los años y ya con cerca de cuarenta, casado y con tres hijos devino al paro y a cobrar un pequeño subsidio además de ayudarse con las chapuzas que le iban saliendo, que para eso tenía una cierta habilidad y costumbre.
Pero de encontrar un trabajo estable no había ninguna posibilidad y, como suele ocurrir en estos casos, las desgracias se fueron acumulando. Su mujer le abandonó, posiblemente con toda justicia, porque se había vuelto iracundo y desaseado, además de darse a la bebida, al principio los fines de semana y con el tiempo, también en el resto de los días.
El juez decretó que ella tendría la custodia de sus hijos y a el se le daba el derecho a una visita al mes que no siempre cumplía, como tampoco el pago de la asignación mensual, aunque esto porque muchas veces no tenía posibilidad de hacerlo. Dicho de otra forma, iba dando tumbos por la vida; cada vez con menos expectativas y viviendo a salto de mata, gracias a los sablazos que iba dando a quien se ponía a su alcance.
A el, de pequeño, le hubiera gustado estudiar y sus maestros incluso decían a sus padre que tenía buenas aptitudes, pero ya de mayor y en sus circunstancias no veía ninguna posibilidad de hacerlo.
Y un día, viendo un reportaje de la tele, se le encendió esa bombillita que todos tenemos apagada encima de nuestras cabezas y que raramente se enciende, como mucho, una o dos veces en nuestra vida: la solución estaba en la carcel. Allí tenía el sustento asegurado, podría hacer deporte, decían que podría sacarse unas perras haciendo trabajos voluntarios, pero, sobre todo, tendría mucho tiempo para estudiar. Era cuestión de buscarse una condena de unos seis o siete años, para que le diese tiempo a estudiar una carrera y, con un poco de suerte, conocer allí dentro a algún político preso por corrupción que le pudiese recomendar cuando saliese.
El, en el fondo, era pacifico y no quería cometer ningún delito que hiciese daño a un inocente. Un robo debía ser muy gordo para una condena como el necesitaba, y como adema no tenía antecedentes...
Un jueves, muy de mañana, cogió un póster del Rey, hizo un cartel en el que podía leer “¡REYES LADRONES, BORBÓN AL PAREDÓN!” y se presentó en la mismísima Puerta del Sol, enfrente de estatua del oso y el madroño.
Después de gritar en voz alta su eslogan procedió a la quema del póster real, ante el regocijo del personal, que no tardó en reunirse a su alrededor, secundado sus gritos y proclamas, lo que hizo que en menos de cinco minutos una patrulla de la policía le rodease y le intentase reducir. También estaban allí unos reporteros de la sexta que grabaron todas las circunstancias del acontecimiento, que les dio argumentos para una semana en sus tertulias. Un amigo que estudió leyes le había aconsejado que para conseguir su deseada condena, debería agredirse a la autoridad, por lo que, ni cortó ni perezoso, propinó un puñetazo a uno de los policías y una patada en las parte nobles de otro de sus captores. La noticia fue portada en todos los telediarios y tema de controversia en los medios, lo que hizo del pobre Segismundo un personaje célebre a su pesar.
Le aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley mordaza” y el juez decretó presión eludible con una fianza de cincuenta mil euros, que como es de comprender por todo lo narrado hasta ahora, el no pudo depositar en el juzgado, por lo que ingresó en lo que iba a ser su morada en los próximos seis años y cinco meses, a los que fue condenado un año después en el juicio en el que el se declaró culpable, añadiendo que sólo sentía y pedía perdón por el puñetazo y la patada que había propinado a los miembros de seguridad, a los que, reiteró, no tenía nada personal contra ellos.
En los cuatro años a que se redujeron por buena conducta su condena, el renuncio a todos los permisos reglamentarios y se cumplieron todas sus previsiones.
Ahora, trabaja como asesor legal de un exconcejal de urbanismo que conoció allí dentro, que regenta una empresa de Consulting inmobiliario; ha rehecho su vida con una antigua novia; ve mensualmente a sus hijos con los que ha retomado la relación y bendice la hora en que se le ocurrió la bendita idea de dar un giro tan radical en su vida.