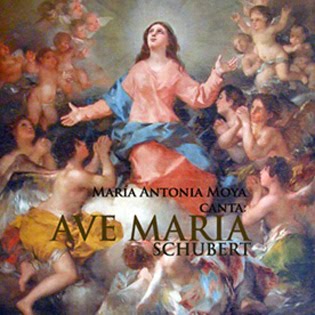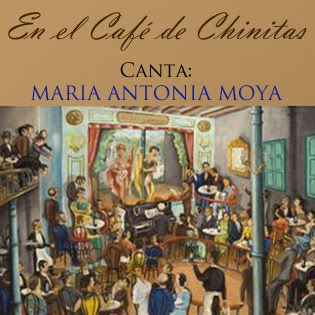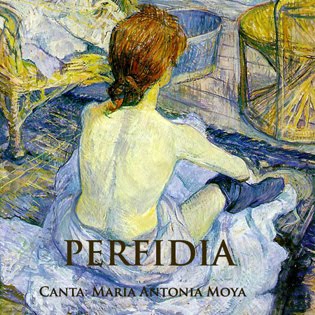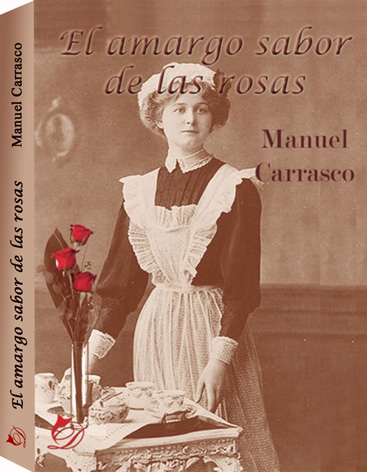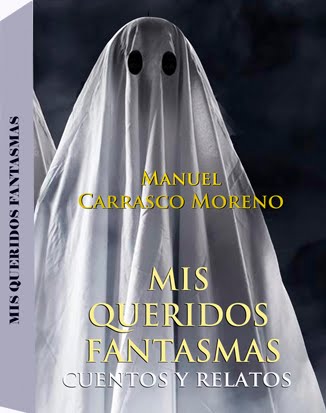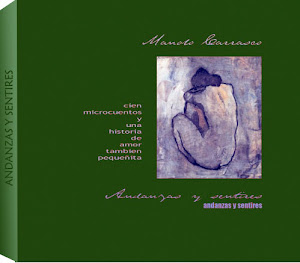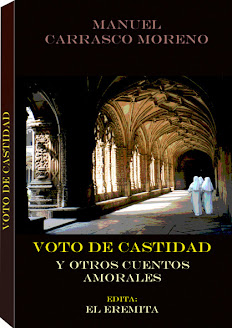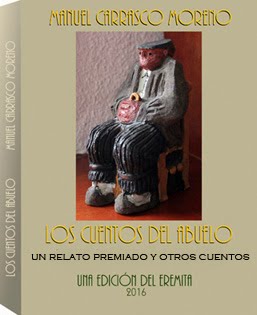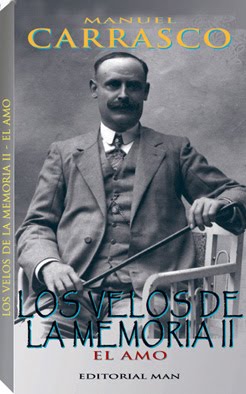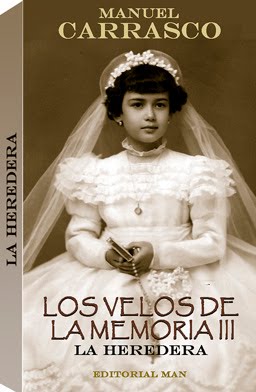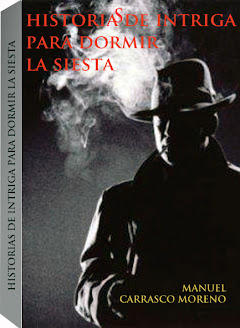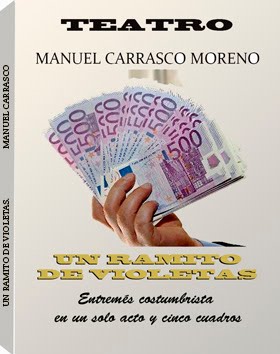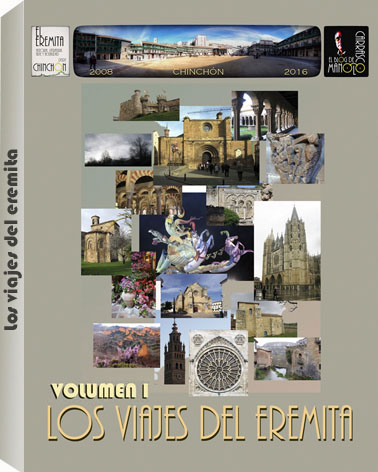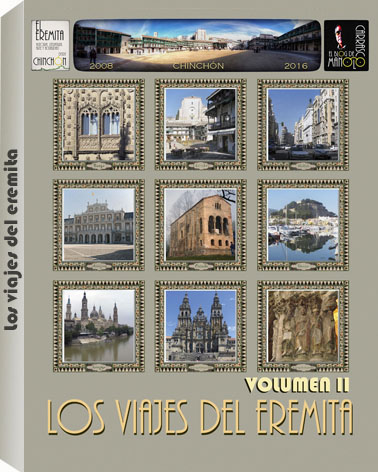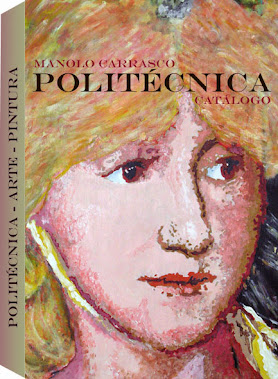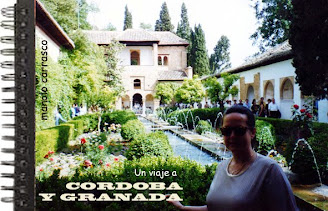No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano.
Los empleados de la funeraria depositaron sobre un pequeño túmulo el féretro que contenía los restos mortales de Filiberto, que había muerto ahogado en Acapulco, junto a la Playa de Hornos, el Domingo de Resurección.
El indio amarillo, en bata de casa, su bufanda, el olor a loción barata, su boca embarrada de lápiz labial y el pelo malteñido, se dejó caer en el sofá tapizado en cretona con flores multicolores, descoloridas por el moho y la humedad. Lo había conseguido, ahora ya era libre, aunque tendría que sobrevivir en este cuerpo casi en descomposición y condenado a un ostracismo voluntario sin relación alguna con el resto de los mortales.
Allí sentado, en la penumbra del atardecer, fue pasando por su mente todo lo que había ocurrido. Sabía que cuando Chac Mool era el Dios del trueno y las tempestades, al inicio de los tiempos, se había encarnado en ídolo de oro. Que después, al vivir entre la maleza que cubrió su templo de Teotihuacán durante siglos, se fue convirtiendo en piedra. Entonces, iba sintiendo cómo todo su cuerpo se endurecía hasta que aquellos hombres con ropas extrañas y sombreros de tela, le liberaron de su cautiverio y fue a parar a la tienducha de Lagunilla, donde tuvo que sufrir el escarnio de ver su barriga pintada con salsa de tomate, pero que le daba la terrible apariencia de los tiempos en que celebraban en su honor los sangrientos sacrificios rituales, cuando llegaba el solsticio del verano.
Nunca pudo pensar Chac Mool encontrar un fiel servidor como Filiberto. Desde muchacho había mostrado una afición poco habitual a coleccionar estatuillas, ídolos y cacharros antiguos. Era además, en cierto modo, instruído y versado en distintos conocimientos que le ayudaron a encontrar un trabajo en el Departamento del Distrito Federal. Todas las mañanas, cuando el sol apenas si había aparecido en el horizonte, se le podía ver cruzando la calle Mayor, con su pantalón remangado, la americana al brazo, la corbata aflojada, el cuello, de la camisa blanca, desabrochado; descalzo, con los zapatos y los calcetines en la mano izquierda y la cartera de cartón, con el trabajo que se había llevado a casa, en la mano derecha. Así llegaba a la oficina donde se calzaba, se arreglaba la corbata y se colocaba la chaqueta para entrar perfectamente acicalado y saludar al Oficial Mayor que esperaba junto a la puerta para controlar la llegada de los funcionarios. Esta costumbre le había permitido conseguir un apreciable ahorro en el calzado, que de otra forma no resistiría los barrizales que se formaban en la calle en las épocas del monzón. Lo de la corbata, la camisa y la chaqueta era para soportar el calor que desde el amanecer hacía insoportable cualquier atuendo.
Chac Mool se sintió a gusto en aquella casa a la que le trasladó Filiberto desde la tienda de antigüedades. No le fue difícil conseguir que reventaran las tubería para inundar el sótano. De nuevo sintió que su cuerpo de piedra iba adquiriendo flexibilidad y que iba recobrando la primitiva apariencia dorada.
Después llegó la incomprensión de Filiberto y su enfermizo deseo de escapar, pero fracasaron todos sus intentos de huida. Cuando aquella noche Chac Mool salió a su diaria correría nocturna para alimentarse de perros, gatos y ratas, pensó que había llegado el momento pero, de nuevo, él le descubrió. Fue entonces cuando tuvo la idea.
Aprovechó aquella noche que Chac Mool se mostraba simpático y alegre. Mientras contaba las apasionantes y fantásticas historias de monzones, lluvias tropicales, desiertos castigados y crueles sacrificios, Filiberto se atrevió a decir:
- “Tengo comprado un pasaje para Acapulco. Allí se celebra la Semana Santa y la pensión de los Müller es barata y acogedora... tengo ganas de volver allí para degustar el “choucrout”, bailar hasta la medianoche en la Quebrada y hacer la travesía a nado desde la Caleta hasta la Isla de la Roqueta... No hay mayor placer que sentir tu cuerpo sumergido en el agua tibia del mar a la luz de la luna...”
Chac Mool, como él esperaba, frunció el ceño, sus dientes chirriaron y en sus ojos apareció un fulgor de cólera capaz de anonadar al mas templado de los mortales.
- “Claro está que si a tí te parece bien -balbució-... Se me ocurre una idea... podríamos ir los dos juntos... O mejor, -Filiberto intentó que su voz sonase convincente- ¡podrías ir tú en mi lugar...! Puedes tomar mi cuerpo, y yo te esperaré en el tuyo... A tu regreso, volveremos a recuperarlos... Nunca podrás olvidar la experiencia de un baño en la playa de Acapulco iluminada por las antorchas...”
Filiberto sabía que Chac Mool no podía rehusar la invitación, sabía también que su cuerpo, prematuramente envejecido, no sería capaz de contener el alma pétrea del Dios de las Tempestades y que el ídolo, perdida su naturaleza sobrehumana, nunca podría superar la travesía marina... Sabía que era la única forma de librarse del tirano. Ahora le tenía ahí, en el sótano, incapaz de poderse librar de un cuerpo mortal, cautivo para siempre en un templo más seguro que los construídos por los aztecas.
El precio había sido demasiado caro. Ahora él tendría que terminar sus días en aquel cuerpo de carne que no lo es, con ese olor extrahumano que apenas se puede disimular con la loción desodorante, con el pelo ralo y con su rostro surcado por arrugas que apenas si se pueden disimular con maquillaje. Nunca más sería Filiberto, y ahora ya todos le conocían como el indio amarillo.