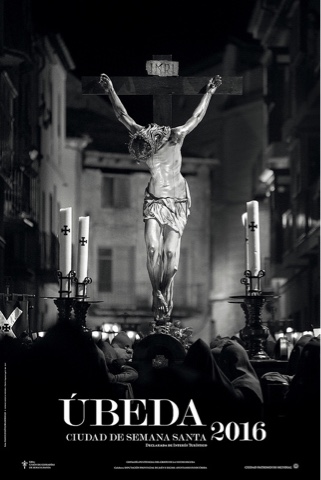En en principado de Cumbresaltas, un pequeñísimo país que apenas si aparecía en los mapas modernos, aunque la historia situaba sus orígenes en épocas más remotas que la invasión de los pueblos del norte, reinaba la dinastía Rubicunda, cuyo primer prócer ostentó el nombre de Philiberto I, denominación que después fueron manteniendo todos sus descendientes hasta alcanzar el LXVI, que poseía el actual príncipe reinante.
La realidad es que el viejo y pequeño principado que contaba con no más de diez kilómetros cuadrados y una sola ciudad, Bertopolis, que era la capital, vivía del turismo y de la tradicional artesanía del esparto que, tiempos ha, le dio cierto renombre entre los países limítrofes.
El monarca, conocido por los súbditos como "66", sin duda para abreviar, llegó al trono por la abdicación de su padre, el 65 de la dinastía, que estaba ya cansado de tanto saludar a los turistas, única función que las cortes democráticas de aquel principado parlamentario había reservado para el monarca. Además de su rubia cabellera, distintivo dinastico que se había mantenido en el tiempo, heredó su afición por las compañías femeninas y su propensión a la acumulación de riquezas, otro de los distintivos de la dinastía, lo que le había hecho el más rico del principado, cosa no demasiado rara porque es sabido que lo del esparto, con el tiempo, había perdido su preponderancia con la llegada de nuevas materias primas.
Dicho sea en honor de la verdad, lo de mantener el sistema principesco no contribuía en nada al progreso de la vida social, política y económica de país, pero como eran muy conservadores nunca habían pensado en cambiar a un sistema republicano, y más después de la triste experiencia que sufrieron en aquella "década perniciosa" cuando tuvieron que sufrir la dictadura militar del General Negro, que había dado un golpe de estado en el siglo anterior.
Lo de ser príncipe en Cumbresaltas, realmente era un privilegio. Por ser hijo, nieto, bisnieto, etc, etc, de príncipes, tenias la vida asegurada sin ninguna contraprestación a cambio, como no fuera la de tener que casarte con la hija de otro príncipe o monarca vecino.
Y el príncipe, antes de llegar a ser el 66, se negó en rotundo. No se conformó, como sus ascendientes, con frecuentar las mujeres más hermosas del principado y las turistas que hasta allí llegaban atraídas por la fama del esparto, sino que dijo que aquello estaba anticuado, que él era más moderno y que se quería casar con una plebeya; entre otras cosas, porque las princesas de buen ver cada vez escaseaban más y todas las que conocía eran más bien feuchas.
Y se casó un lluvioso día de octubre con una rubia, que no rubicunda, que era muy conocida por su continua presencia en la televisión estatal, donde daba la información del tiempo.
Cuando empezó a reinar despidió a su corte de nobles y se rodeó de lo más escogido de la élite empresarial del principado, más que nada porque los nobles ya estaban todos muy achacosos y los industriales eran más jóvenes y, sobre todo, tenían más dinero. Contaban las malas lenguas, que también las había en aquel pequeño país, que esta decisión le fue propuesta por doña Fenicia, su flamante esposa y reconocida meteoróloga.
El caso es que quiso cambiar tantas cosas que consideraba anacrónicas, que las cortes legislativas del principado estimaron que era más efectivo cambiarle a el que andar modificando toda la legislación referente a la casa del príncipe. Y así, Philiberto LXVI, pasó a la posteridad como "El Anacrónico" y fue el último de la dinastía de los Rubincundos, que habían reinado en aquel pequeñísimo principado desde mucho antes que llegaran las invasiones de los bárbaros del norte.
Y esta es la sucinta crónica de un país que tenía un príncipe, como todos, anacrónico y un nombre, como tantos, incongruente, pues era totalmente llano y sus cumbres apenas alcanzaban la categoría de ligeros altozanos, por lo que nadie, nunca, entendió su pretensioso nombre de "Cumbresaltas".