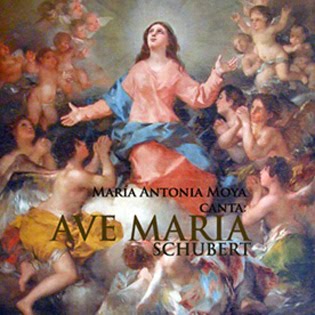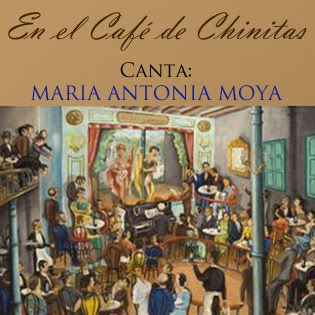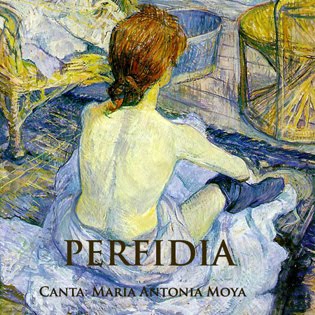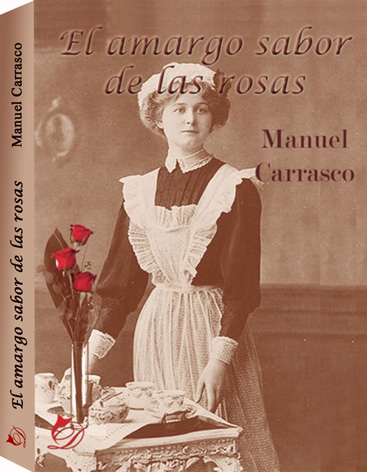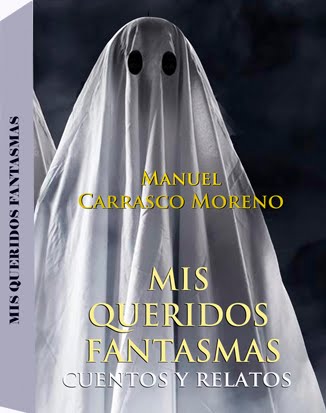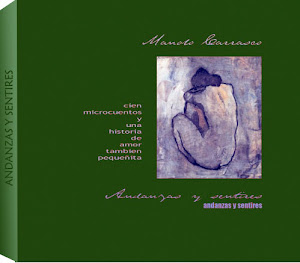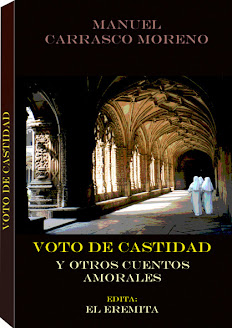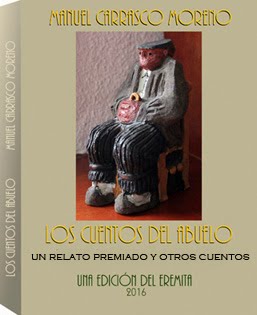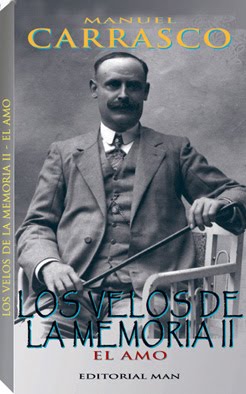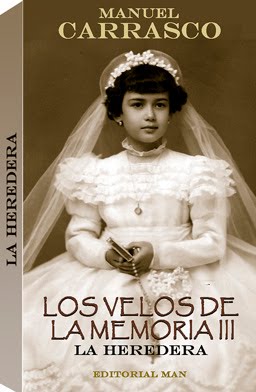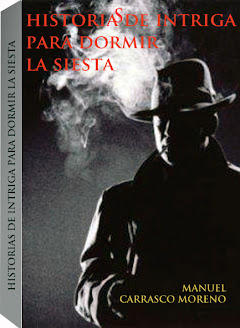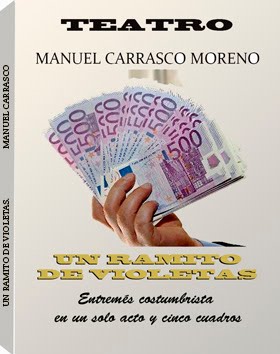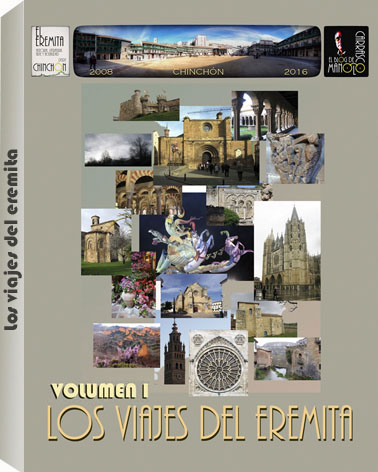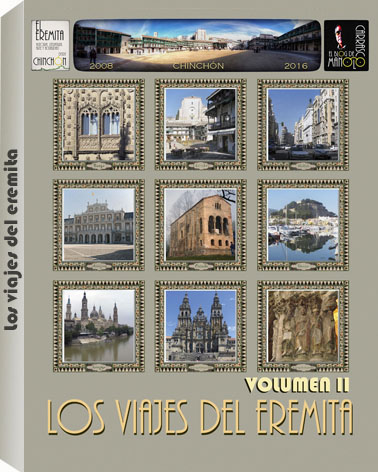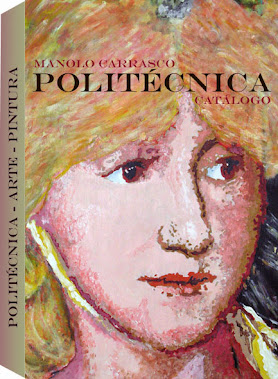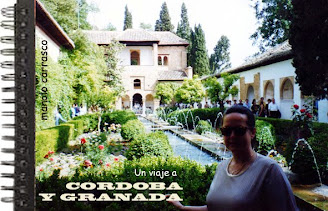35.-
Las bodas del siglo pasado en Chinchón. (Costumbres)
En aquellos años, cuando el
mundo se terminaba en el “Ventorro”, difícilmente llegaban noticias de más allá
de la raya de Colmenar y no leía casi nadie el periódico, las noticias de la
vida social del pueblo tenían una gran importancia. Como apenas llegaba la
reseña de las bodas reales y eso con demasiado retraso, cualquier enlace local
conseguía un seguimiento que no desmerecía con el que actualmente tienen las
bodas de los toreros, las folklóricas y el resto del mundo de los llamados
famosos.
La celebración de la boda
duraba varios días y los fastos por este acontecimiento iban adquiriendo -poco
a poco- la magnitud que ha llegado a desembocar en la desmesura que han
alcanzado en la actualidad.
En aquellos años la boda era,
como ahora, una oportunidad para mostrar a la sociedad el poder adquisitivo de
la familia, en la que había que demostrar a todo el mundo la situación
económica de los contrayentes, para lo cual siempre se hacían, casi como ocurre
ahora, algún dispendio excesivo que se saliese de lo que podría ser
aconsejable. El número de invitados era otro baremo que medía el potencial de
la familia.
La férrea sociedad patriarcal
imponía a los jóvenes esposos el seguir ligados, laboral y económicamente, con
el cabeza de familia, por lo tanto, eran los padres del novio quienes se
encargaban de preparar la vivienda, frecuentemente dentro de su misma casa, y
la familia de la novia debía contribuir con el ajuar y mobiliario del nuevo
hogar.
El vestido de novia era, hasta
mediados del siglo XIX, el traje de fiesta típico de las mujeres de Chinchón
que se confeccionaba para esa fecha y después se utilizaba en las distintas
celebraciones festivas. Poco a poco se fue imponiendo la moda de los vestidos
de calle en colores oscuros y no fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezó
a usar el vestido blanco.
También los hombres vestían, en
un principio, su traje típico de fiesta con sus pantalones, su chaleco y su
chaquetilla de pana negra, su camisa sin cuello, pulcramente almidonada, y
grandes botas de piel. Con el paso del tiempo también fue evolucionando,
pasando por el traje de chaqueta y corbata, hasta llegar a los “uniformes” hoy
en uso.
Como se ha dicho antes, las
celebraciones duraban varios días, aunque, lógicamente, la celebración
principal era la comida del día de la boda. Por la mañana se había preparado un
desayuno con magdalenas y bollos para la familia más allegada y al día
siguiente se celebraba la “tornaboda” en la que de nuevo se volvían a reunir
para comer -los restos del día anterior- los familiares y amigos más cercanos.
La comida de la boda se
celebraba en la casa de alguno de los contrayentes y el menú estaba compuesto
por carne guisada, arroz con leche, dulces, vinos de la tierra y aguardientes
anisados. La preparación de la comida se encomendaba a personas expertas que se
habían especializado en guisar en grandes cantidades. Porque en aquellas
épocas, cuando la comida no era demasiado abundante, era más apreciada la
cantidad que la calidad y se preparaba suficiente comida para que se hartasen
todos los invitados.
Estas comidas suponían un gran
dispendio que muchas familias no se podían permitir y eran sustituidas por
meriendas compuestas por dulces, pastas, magdalenas, repápalos, bartolillos,
mantecados y rosquillas y en las que la limonada corría en abundancia.
Por los años cincuenta se hizo
una innovación que consistía en celebrar una merienda en los salones del baile
de la “Sociedad”. En largas mesas formadas por tableros colocados sobre unas
borriquetas, sobre las que se colocaba papel blanco a modo de manteles, y que
rodeaban todo el salón; a cada uno de los invitados, sentados a ambos lados de
las mesas, se le servía una bandeja de cartón con varias lonchas de embutidos y
una barra de pan para hacer un bocadillo. En otra bandeja dos o tres pasteles y
varias pastas, como postre. Vino y gaseosa para beber. A continuación llegaba
el baile. Después que los nuevos esposos
abrían el baile con el obligado vals, los mozos se apresuraban a sacar a bailar
a las mozas, un largo repertorio de pasodobles, bajo la atenta mirada de las
madres que se colocaban todo alrededor del salón para vigilar a los jóvenes
bailarines. Era costumbre, que los mozos que no estaban invitados, sobre todo
si estaban interesados en alguna joven de la boda, se colasen al baile “de
pegote”, burlando la solícita vigilancia del tío Lorenzo, el conserje, que
intentaba por todos los medios impedir el paso a los que no estaban invitados.
Cuando las bodas se celebraban en verano, se abrían todos los balcones del
salón, y allí se salían las parejas, cuando las madres estaban distraídas, para
sofocar los calores meteorológicos, y los amorosos. El baile, siempre,
terminaba con la jota.
Había, por entonces, una gran
demanda para cubrir cualquier vacante circunstancial en el puesto de
monaguillo, puesto que la participación en la ceremonia llevaba aparejada la
asistencia a la merienda; hecho no establecido formalmente, pero generalmente
aceptado por las familias de los contrayentes.
No consideramos necesario
continuar con la evolución de esta costumbre de invitar a comer a familiares y
amigos, por ser suficientemente conocido por todos, y evitarnos tener que
relatar los excesos desproporcionados a los que se han llegado.
La ceremonia religiosa tenía
lugar en la Parroquia - cuando no estaba en obras de reparación - o en la
Iglesia del Rosario y el traslado hasta allí de los novios se hacía a pie. Era
el momento de que todos -las mujeres principalmente- saliesen a la puerta de la
calle para ver la boda. Alguien del acompañamiento, para avisar, solía gritar:
“ ! Salid, lechuzas, marranas,
a ver la boda...!”
A la salida de la iglesia, el
padrino lanzaba anisillos y peladillas, que los niños se disputaban, sin
importarles que ese día les hubieran puesto la ropa nueva. Entonces no existía
la costumbre de lanzar arroz a los novios. Eran tiempos de escasez y estaba muy
arraigado aquel dicho de “Con las cosas de comer, no se juega”.
Lo del viaje de novios es una
invención mucho más moderna. Hacer un viaje en carro, aunque no fuese nada más
que hasta Aranjuez, no era el preludio indicado para la culminación de la tan
esperada noche de bodas.
Los nuevos esposos estrenaban
esa noche su nuevo hogar bajo la amenaza de las pesadas bromas de los amigos
del novio, y a la mañana siguiente se integraban, de nuevo, en las
celebraciones de la tornaboda, y terminadas éstas, iniciaban su nueva vida que,
en lo económico y en lo laboral, no difería prácticamente en nada con la de
solteros.
Entonces, cuando todavía
existía un patriarcado efectivo, la nueva pareja solía entrar a formar parte
(salvo excepciones) de la familia del novio. La casa podía estar dentro de la
casona familiar en donde se habilitaban algunas habitaciones para la nueva
pareja que seguía supeditada económicamente al patriarca, sobre todo en las
familias campesinas.
Cuando un hijo se casaba seguía
dependiendo económica y laborálmente del padre, quien era el que seguía
dirigiendo las tareas del campo y el que indicaba, día a día, donde y qué
laboro tenía que realizar esa jornada.
Esta costumbre permaneció
durante muchos años, hasta que fue decayendo la actividad agrícola y los hijos
fueron dejando sus casas para trabajar en Madrid.
Era una forma de garantizarse
los mayores su “pensión” y era admitido por los hijos para perpetuar esta
costumbre que después también les daría a ellos la garantía para su vejez.
Relator independiente.