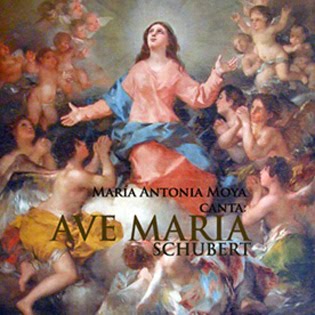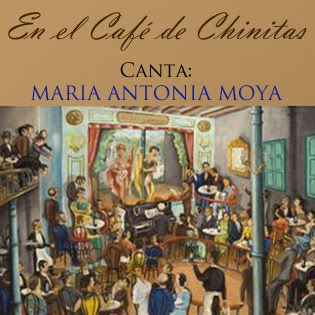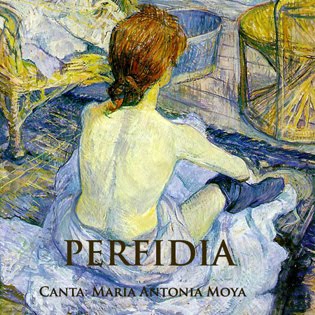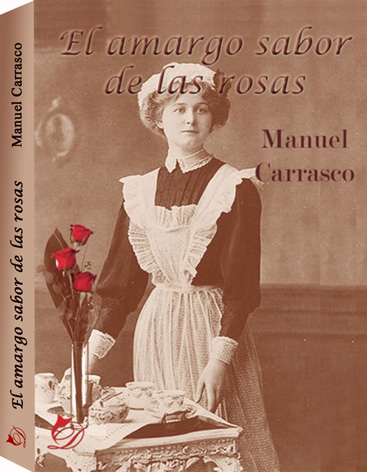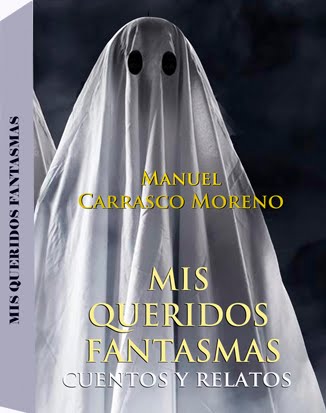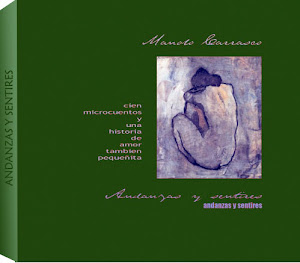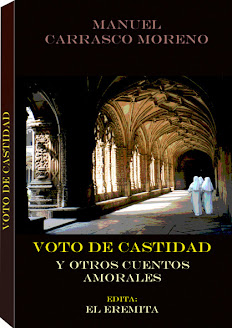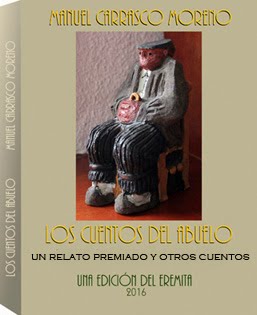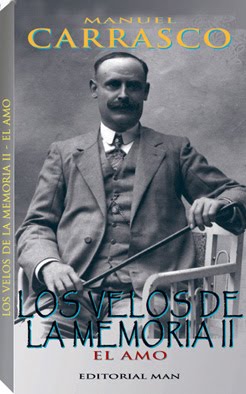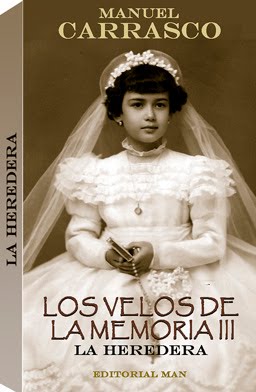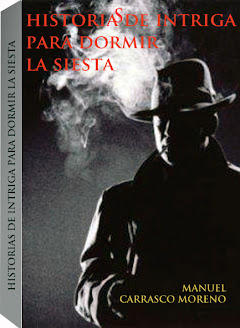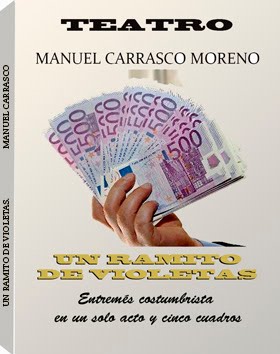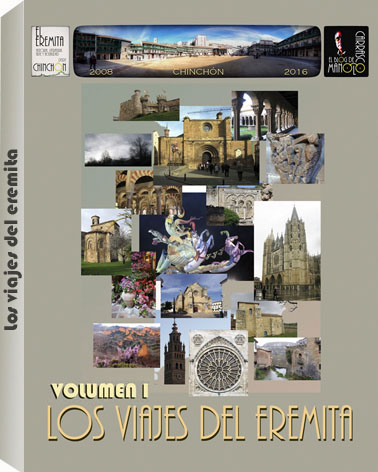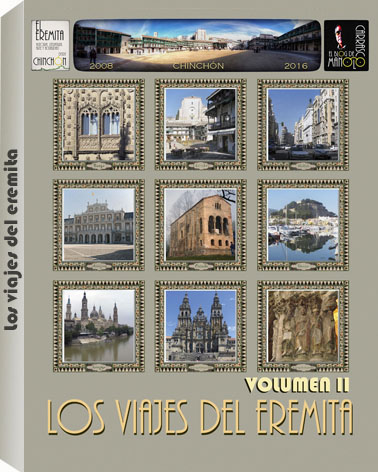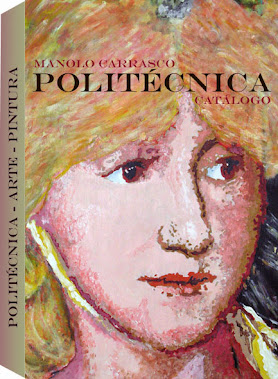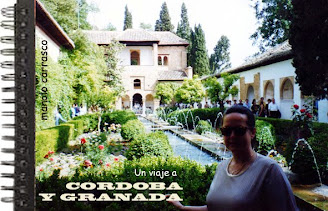En estos días, cuando la
amenaza de malos olores se ciernen sobre el horizonte de Chinchón, y cuando se
ha promovido una campaña para hablar de los olores de nuestro pueblo, no me he
resistido a volver a publicar un capítulo que incluía en el libro “La Cocina
Tradicional en Chinchón” y que titulaba, precisamente,
LOS
OLORES DE CHINCHÓN
No es que vayamos a decir que
Chinchón tiene un color especial; aunque el azul de su cielo va cambiando en
las distintas estaciones, desde el gris perlado de los fríos días de enero,
hasta el fuerte azul cobalto de los atardeceres otoñales, pasando por el turquesa
primaveral y el violeta de los ocasos de finales de agosto. También sus campos
se van tiñendo en diversas tonalidades de verdes; el pardo de los olivos, el
amarillento de las mieses en sazón para la siega, y el brillante de las tiernas
hierbas cuando el rocío las enciende en el amanecer de los primeros días de la
primavera. Y sus tierras con sus tonalidades ocres que parecen escalar por las
agrestes laderas de los montes que circundan al pueblo, entre el blanco de las
calizas en los caminos y los rojos ferruginosos de los cerros de las
"Cabezas". Pero no, no vamos a compararnos con Sevilla.
En cambio, Chinchón si tiene
unos olores especiales. O mejor, Chinchón tenía unos olores muy especiales en
los años de nuestra niñez.
El primero e inolvidable: el
olor a tierra mojada de los últimos días del otoño, cuando las primeras gotas
de lluvia eran ávidamente sorbidas por el polvo blanco y reseco de las calles
mientras los niños mirábamos al cielo para recibir en nuestros rostros el tibio
frescor de las gotas que nos anunciaban el inicio del invierno.
Entrado ya el mes de noviembre,
cuando salíamos del colegio por la tarde, cuando los últimos rayos del sol
pintaban de rojo la linea del horizonte, las chimeneas empezaban a exhalar
pequeñas volutas de un humo gris que se mezclaba con los cirros que habían empezado
a ganar terreno al inmaculado azul del cielo. Entonces solían encenderse las luces
de las calles y el aroma de las maderas de olivo y de nogal, y de los
sarmientos recién podados, que empezaban a arder en las estufas, inundaba el
atardecer y nos invitaba a refugiarnos en el calor de hogar mientras nos comíamos
la poza de aceite y azúcar o un cantero de pan con una onza de chocolate,
mientras en la radio daban el enésimo capítulo de "Diego Valor"
Llegaban, después los dulces
olores navideños, cuando en las tahonas se mezclaban los olores del pan recién
sacado del horno con el de los dulces, los mantecados, las magdalenas y las
pastas de almendras, y las destilerías, en frenética producción, inundaban el aire
de Chinchón con el incomparable olor del anís que se pegaba en la garganta como
si hubieras tomado una copita mañanera en cualquier bar de la plaza.
Cuando los días empezaban a
ganar terreno en su implacable escalada hacia la primavera, el fuerte hedor del
tinaco o alpechín que se escapaba de las almazaras y corría por los arroyos de
las calles, como signo de plena actividad en la extracción del aceite, nos recordaba
que podíamos alargar nuestros juegos antes de volver a casa.
A veces, te cruzabas por
cualquier calle con un carro lleno de estiércol camino del secano. El fuerte
olor a la basura humeante, a medio fermentar, dejaba su rastro oloroso durante
varios minutos. Era un olor familiar, totalmente integrado en el ambiente, que sólo
podía herir la delicada pituitaria de los que llegaban a pasar cortas
temporadas en el pueblo.
A finales de abril, cuando los
rosales de los patios empezaban a emitir sus primeros acordes, la nota salvaje
del olor de la hierba recién cortada, ponía el contrapunto al gran concierto de
la sinfonía olorosa que rompía durante el mes de mayo. La salmodia monótona de
voces infantiles entonando el "con flores a María" adquiría la
categoría de acontecimiento gracias al perfume que emanaba de las rosas multicolores
que, recién cortadas, adornaban los altares que se improvisaban en todas las
casas en honor de la Virgen María.
Después vendrían los fuertes
olores de los ajos verdes que inundaban patios y corralizas en el proceso de
secado y en espera de que las delicadas manos de las mozas empezasen a
trenzarlos en ristras que garantizasen su mejor conservación.
Y el olor a las mieses maduras,
que traían hasta el pueblo las ventiscas de las tormentas veraniegas y que se
mezclaban con el olor a sangre de toro revuelta con la arena de la plaza
después de la corrida.
Y para cerrar el ciclo, el olor
dulzón de las uvas que habían madurado con los últimos calores del verano y que
hacían su último paseo desde la viña hasta la prensa de la bodega en pesados
cubetos de madera soportando el monótono traqueteo de los carros.
Pero entre todos los olores,
nuestro recuerdo más querido es el olor de la cebolla, cuando nuestra abuela
estaba preparando el sofrito para hacer......