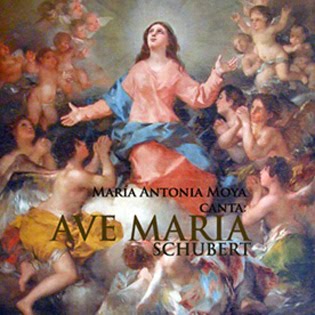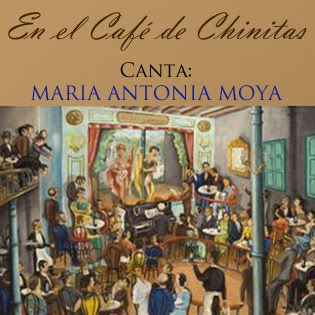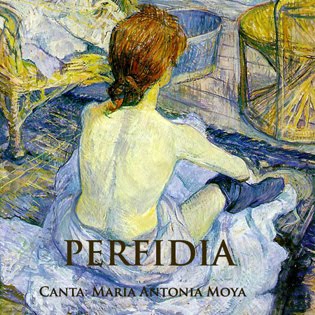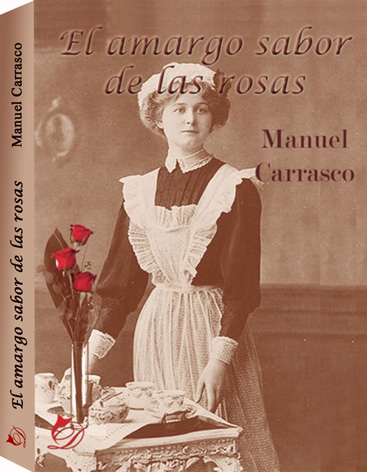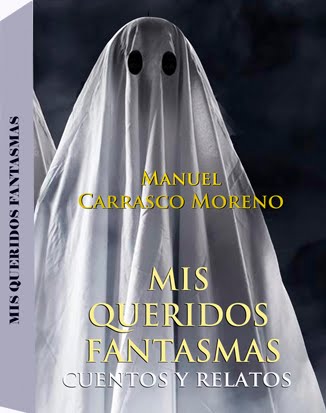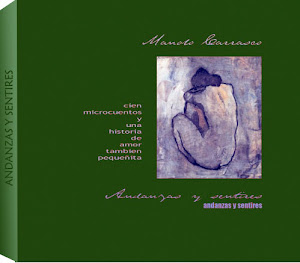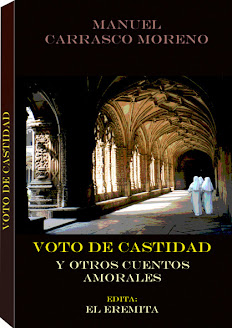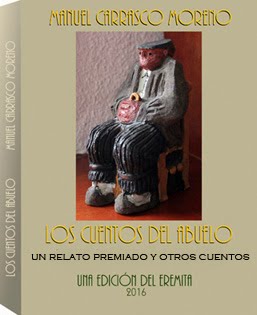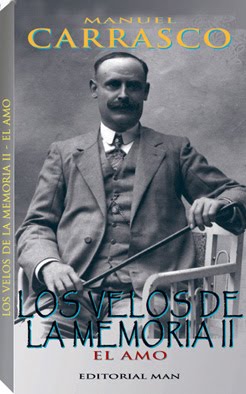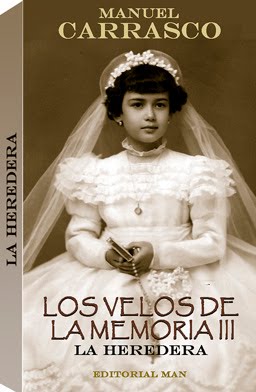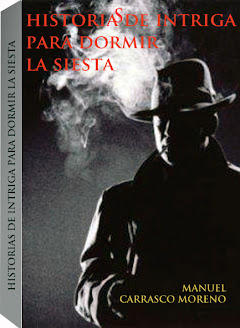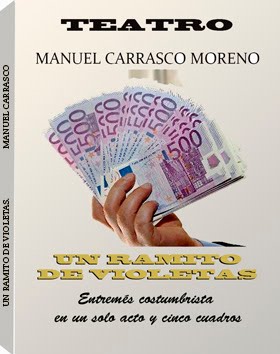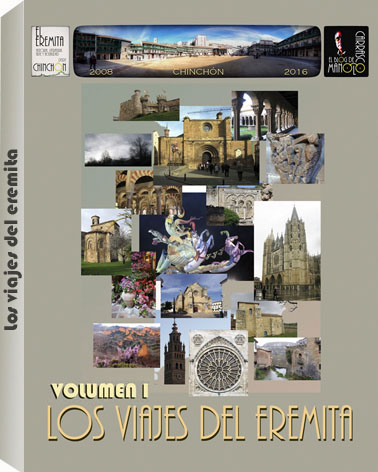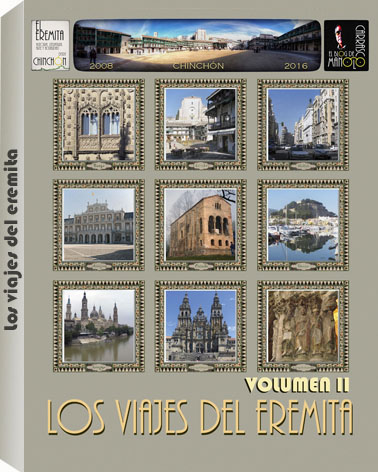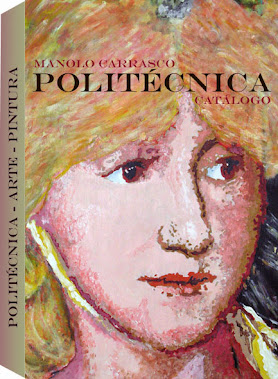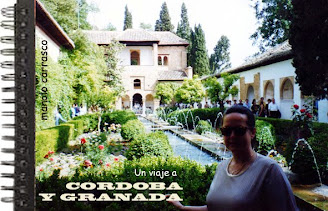Las manifestaciones anunciadas en la universidad y las protestas obreras convocadas por una nueva fuerza sindicalista autoproclamada “Comisiones obreras”, aconsejaron al gobierno tomar medidas cautelares: se ordenó la alerta del ejército y se prohibió que ningún soldado saliese de los cuarteles.
Aunque era final de mes y el Cabo primero Camacho había cobrado su paga, no pudo salir para echar el polvete mensual y tampoco se atrevió a meter a la “Puri” en el batallón, como había hecho en otras ocasiones, porque todos los oficiales dormían en el cuartel. Tuvo que contentarse con emborracharse en la cantina y dormir la mona hasta el toque de diana del día siguiente.Pero emborracharse en el cuartel no era lo mismo. Allí tenía que guardar la compostura, aunque no fuese nada más que para mantener el prestigio ante los superiores.
Eso, al menos, era lo que había aprendido desde pequeño, cuando su padre se esforzaba en trasmitirle los valores castrenses, que él reducía solo a dos:- El primero, soportar con estoicismo las putadas que te hagan los jefes, y el segundo, putear a discreción a los subordinados.Era el segundo el que mejor había asimilado y no dudaba en ponerlo en práctica cuando tenia ocasión. Francisco Camacho, a quien desde pequeño llamaron Curro, había nacido en Larache.
Su padre era un brigada de trasmisiones que tuvo que casarse con una joven nativa porque la había embarazado y fue la única salida que tuvo para evitar la venganza de la influyente familia de Zulema, que fue la madre de Curro. De ella heredó un carácter débil y acomodaticio, su indolencia y su tez cetrina. De su padre heredó su escasa estatura, su incipiente alopecia, su tendencia a engordar y el servilismo interesado en el trato con los mandos. No sabría determinar de cual de los dos heredó el hirsuto bigote que lucía orgulloso y que le confería un aspecto amenazante que llegaba a atemorizar a los reclutas, aunque con los veteranos era ya distinto.
Cuando volvieron a la península hizo un curso mecanografía, en el que desmostró una cierta habilidad alcanzando las 275 pulsaciones por minuto que le facilitaron la entrada en una gestoría donde permaneció hasta que ingresó como voluntario en el cuartel donde servía su padre.
Poniendo en práctica el primer valor castrense que le había enseñado su progenitor, pronto se granjeó el aprecio de los suboficiales de la Compañía que supieron aprovechar sus conocimientos de oficina para que les hiciese los trabajos para los que ellos no estaban preparados. Luego llegó el curso de cabo y después el de cabo primero que aprobó con buena nota, destacando los instructores su actitud de servicio, su acatamiento de las órdenes, sus dotes de mando y su innegable espíritu militar, sin duda heredado de su tradición familiar.
Cuando llegó la hora de licenciarse no tuvo dudas en pedir el reenganche. El sueldo era menos de la mitad que en la gestoría, pero aquí tenía solucionado el vestuario, la comida, el alojamiento y, sobre todo, oportunidad de promoción.
Y poco a poco le fue tomando el pulso a la vida cuartelaria. Tenía una novia desde que llegó a Madrid, que había conocido en un guateque. Era la “Puri”, trabajaba de “chacha” en casa de un notario, era muy cariñosa y se dejaba querer porque decía que echaba de menos las caricias de su madre, a la que solo veía una vez al año cuando la daban vacaciones y volvía a las fiestas del pueblo. Desde su ascenso a cabo primero tenía un cuarto, junto a la Compañía, donde había había reunido todas sus pertenencias y había formado lo más parecido a un hogar.
Un día les sorprendió allí el sargento mientras se revolcaban en la cama. Ella estaba desnuda, él sólo tenía puestos los calcetines y no tuvo más remedio que invitarle a unirse a la fiesta. Desde entonces, de vez en cuando, el Cabo Camacho organizaba pequeñas orgías a las que eran invitados los más allegados que podían pagar las cien pesetas en que había cifrado los favores de la Puri.
Aunque los beneficios los capitalizaba él, procuraba tener pequeños detalles con ella, para que que no decayese su entusiasmo en elevar la moral de la tropa. El teniente Colmenero que era el encargado de la instruccion teórica de los reclutas, había delegado en él la enseñanza del armamento. El sol implacable del agosto de Madrid caía sobre los campos de entrenamiento del Cuartel de la Academia Auxiliar Militar en Villaverde.
El cabo primero Camacho se empeñaba en enseñar a los reclutas las partes del mosqueton. A fuerza de repetirlo se lo sabía de memoria y se vanagloriaba repitiéndolo varias veces con tono prepotente. La mayoría lo aprendieron con solo oírselo un par de ocasiones. Pero él sabía a quien tenía que preguntar. Un pobre muchacho con cara de bobalicón intentaba camuflarse detrás del tronco de un arbol bajo cuya sombra se había formado la clase de teórica. No se libró y no había logrado aprendérselo. Se mofó, se rió, le ridiculizó y le castigó a dar diez vueltas al campo de fútbol, a paso ligero y a pleno sol. Eran las cuatro y media de la tarde del verano en Madrid. Nadie se atrevió a interceder por el muchacho, incluso algunos se reían tambien.
Sólo cuando cayó desmayado, la mueca altanera de su cara se cambió en temor y permitió que le llevasen a la enfermería. Todo quedó en un susto, pero el teniente Colmenero informó al Coronel. El cabo primero Camacho tuvo que licenciarse y así se truncó una prometedora carrera militar.
Afortunadamente aún estaba vacante el puesto de mecanógrafo de la gestoría, en el que además de archivar, hacer los recados y llevar el correo, tenía asignado la función de servir el cafelito de media mañana.