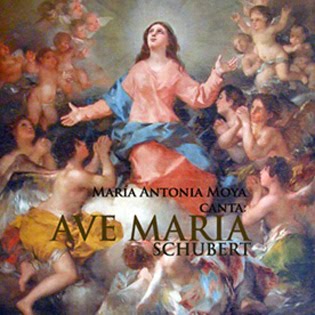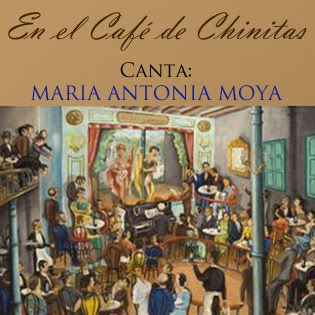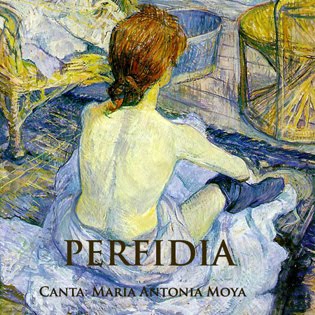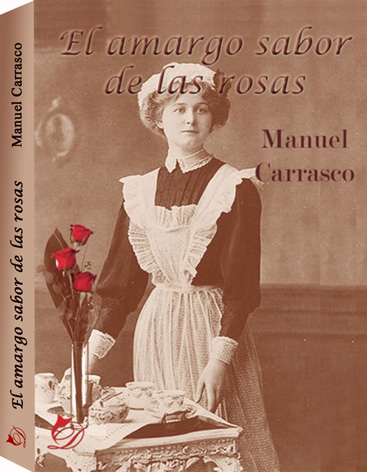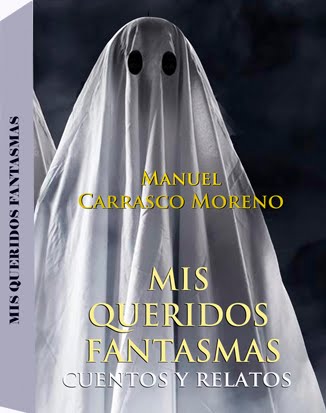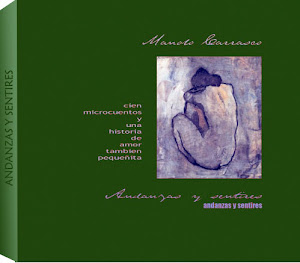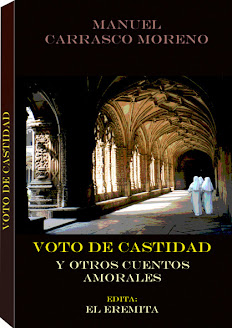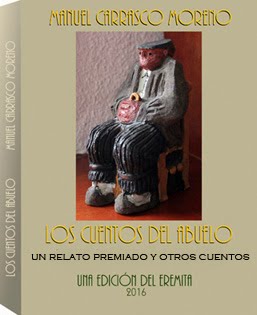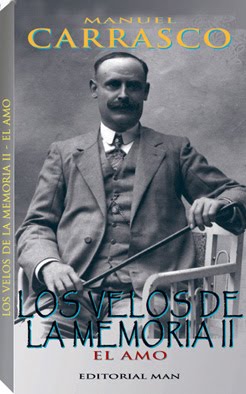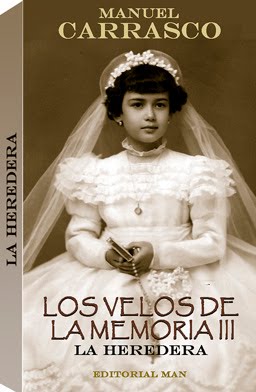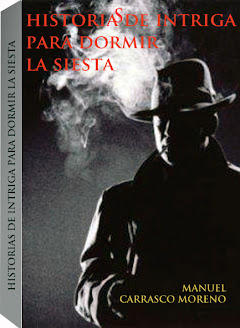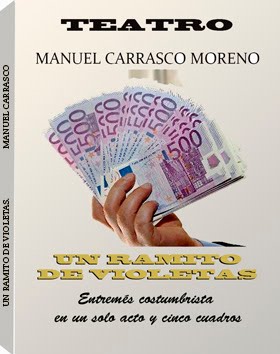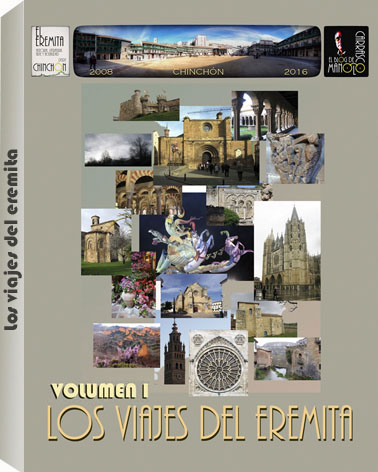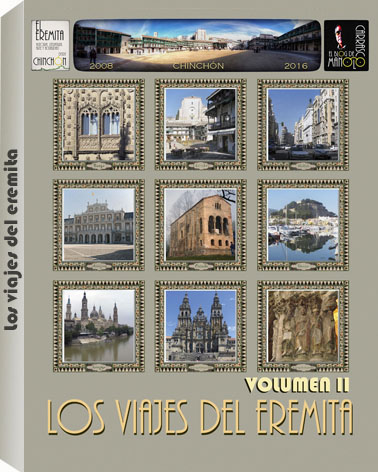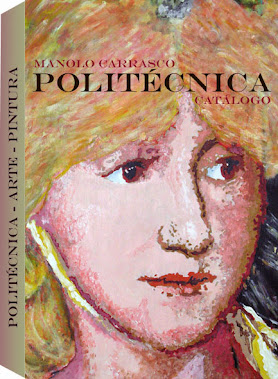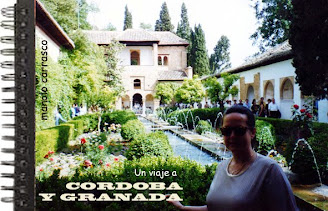Raudales de lágrimas había
derramado desde entonces junto al sauce
del río. En el tronco, sus nombres encerrados en un corazón traspasado por una
flecha, y una fecha: 28 de agosto de 1965; ahora ya tan deformados por el
tiempo que sólo ella sabía que era su nombre el que se adivinaba junto al de
Ángel, su amor imposible, cuyas letras, incomprensiblemente, aún hoy se
mantenían intactas.
Su nombre, Cloe, apenas si
se podía descifrar, de tan deforme como estaba, que más parecía una grieta en el
tronco del árbol, arrugado por los años. Era el último sauce después del recodo del río cuando ya se aleja
del pueblo, por lo que casi nadie llegó a conocer la inscripción. La grabó
aquella lejana tarde de primeros de septiembre, donde unos días antes ella le
había declarado su amor. Pero ese día Ángel ya no estaba allí.
Cuando nació, su padre, un descreído librepensador,
escogió para ella un nombre poco usual en la
época, apenas conocido por románticos revolucionarios y lectores de novelas
arcaicas. Pero ese nombre iba a marcar toda
su vida.
En el pueblo pequeño de su
niñez, todos la veían como una niña un poco diferente, siempre ensimismada y
con una vida interior nada frecuente en una adolescente tan joven. Sus padres
fueron desterrados allí como maestros y ella también fue maestra, y lo primero
que hizo fue leer la novela de Longo para saber quién era realmente Cloe y
conocer sus andanzas por la remota isla de Lesbos.
Ni antes ni después de
sustituir a su madre en el colegio, ningún mozo se atrevió a cortejarla porque
la consideraban demasiado inalcanzable. Ella tampoco podía fijarse en ellos porque ninguno podía
representar el ideal de amor que ella podía sentir.
Pero llegó Ángel en quien
ella enseguida reconoció a su Dafnis amado, liberado ya de los piratas. Era un
mes de abril; todos los almendros ya habían florecido y parecía que ese año era
más dulce el olor de azahar de los naranjos en plena floración. Venía a
sustituir al viejo practicante que se había jubilado, y también el alma de Cloe
se llenó de flores como los cerezos del huerto.
Era el joven más bello, mas
educado y más sensible que jamás había conocido, sólo comparable con los
galanes protagonistas de las novelas que devoraba en las noches de insomnio,
que eran las más en la vida anodina y triste de su juventud que ya se empezaba
a marchitar.
Y se enamoró como sólo ella
podía enamorarse. Y el amor le salía por los ojos, por la boca, por cada uno de
los poros de su cuerpo. Y en su cara se iluminó una sonrisa que afloraba
siempre cuando él se acercaba. Pero él nunca parecía darse cuenta de ese
amor.
Ella tuvo que fingir un
desfallecimiento para que él la tuviese que atender; cuando sus dedos rozaron
su piel toda su alma vibró y ese mero roce fue para ella la demostración de una
mutua atracción que solo existía en su imaginación desbordada.
Por fin una tarde, después
de haber espiado durante semanas todos sus movimientos, logró encontrarse con
él junto al vado del río, donde acostumbraba a pasar largos ratos de lectura y
meditación.
Ella se había vestido para
la ocasión y a cualquiera que no fuese él, le habría parecido una joven
atractiva. Hablaron de poesía, de los reflejos cambiantes en la corriente del
agua y de las nubes que jugaban al escondite con el sol; hasta que el cielo se
fue oscureciendo, las estrellas empezaron a asomarse en el mirador del cielo y
la luna se reflejó en el espejo del río. Ella se acurrucó junto a él, pero él
se levantó aduciendo que se estaba haciendo tarde. Él también había disfrutado
de su compañía y de la elocuencia de aquella joven tan poco convencional en un
pueblo tan recóndito.
Era ya pleno verano y las
excursiones al río se sucedían con más frecuencia que él hubiera deseado y
mucho menos de lo que Cloe ansiaba. Un anochecer, cuando ya empezaban a
desdibujarse las nubes en la obscuridad del cielo y
la luna había bajado, toda desnuda, a bañarse en las aguas plateadas junto a las ninfas del
río, ella se
acercó hasta besarle en los labios y le declaró su amor arrebatado. Ángel no
correspondió a su beso y le confesó que no podía corresponder tampoco a su amor
porque su corazón y todo su ser pertenecían a un joven que aún le esperaba en
un pequeño pueblo del sur.
Ella supo entonces que su
Dafnis había sucumbido al acoso del malvado Gnatón y que aunque ya nunca podría ser suyo,
ella seguiría enamorada de Ángel por siempre.
Él pensó que sería mejor
dejar aquel pueblo donde su condición ahora podría ser descubierta y una mañana
partió sin despedirse de nadie. Poco después, también Cloe dejaría el pueblo,
intentando, en vano, olvidarle.
Todos los años, el 28 de
agosto, vuelve con dos camelias rojas para depositarlas bajo el último sauce por donde escapa el río, y
acariciar los nombres que ella grabó en el tronco, dentro de un corazón
traspasado por una flecha.
Nunca más supo de él; pero a
sus setenta años, ya con su pelo y su alma cubiertos de nieve, aquella flecha
del tronco del sauce aún le sigue traspasando el corazón y hace que nunca,
nunca, pueda dejarle de amar.