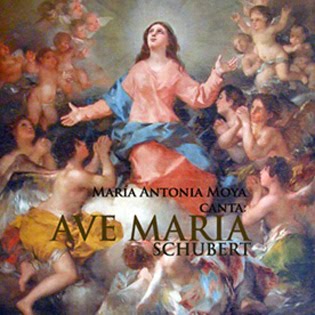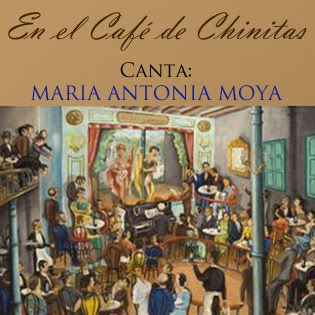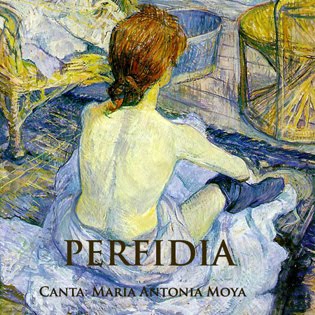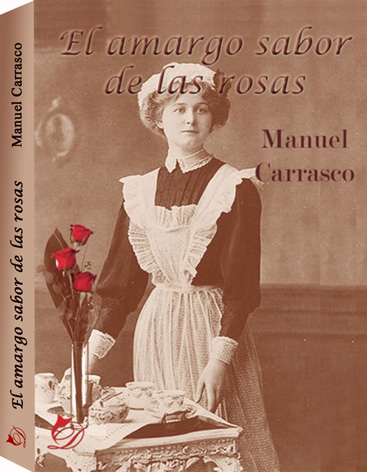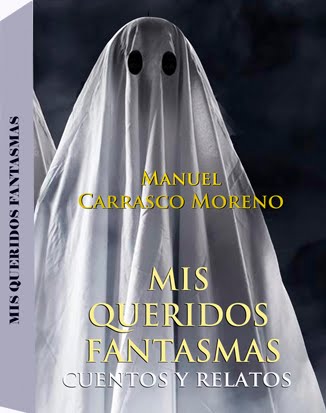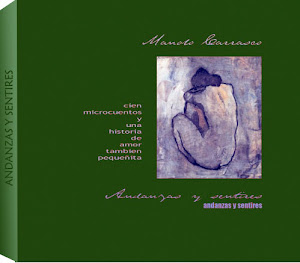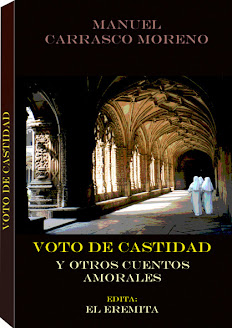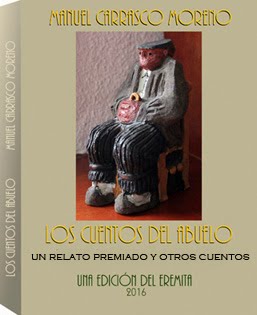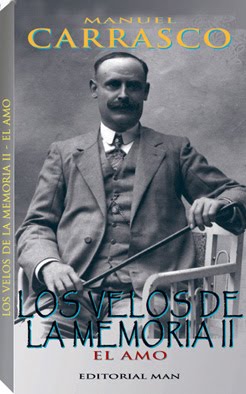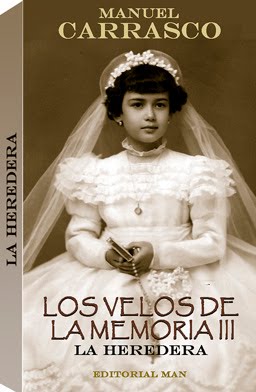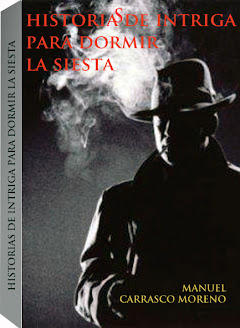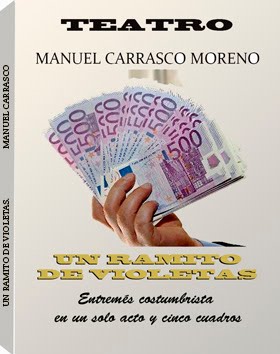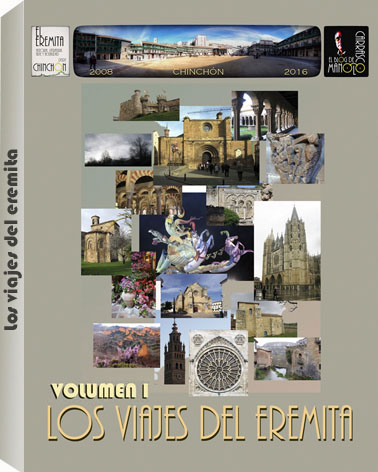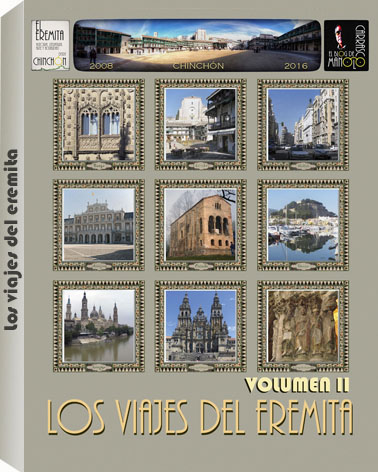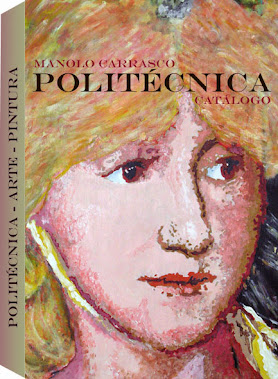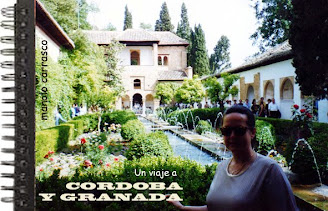Aquel anochecer,
de rodillas en el reclinatorio, con la cara entre las manos, como fue su
costumbre durante tantos años, don Adrián fue consciente, por primera vez, de
que había perdido la fe.
Había terminado
de recitar los salmos, el himno y las
oraciones del tiempo de vísperas. Todavía el ambiente estaba impregnado con el
aroma del incienso de la exposición del Santísimo; había dejado su breviario en
el confesionario que tenia a su derecha y un escalofrío le recorrió todo su
cuerpo, él pensó que por el relente de la noche de principio del invierno que
se colaba por las rendijas de las puertas y las ventanas, ya demasiado viejas
de la capilla.
Después no supo
decir cuanto tiempo había pasado así, aunque cuando salió a la calle era ya
noche cerrada.
Adrián fue lo que
se llamaba una vocación tardía. De pequeño no había recibido una educación
religiosa al uso. Su familia no era de las que frecuentaban la iglesia como no
fuera para los compromisos y las celebraciones sociales. A él le bautizaron por
el qué dirían en el pueblo, hizo la primara comunión para no llamar la atención
y se confirmó porque también se confirmaba Ernestina.
Luego en el
Instituto siguió con ella hasta que ella le dejó porque había encontrado lo que
llamó su verdadero amor, pero que realmente se llamaba Javier.
Adrián quedo
sumido en una profunda consternación de la que solo pudo salir acudiendo a su
confesor de su época de catequesis, quien le recomendó mucha oración y poner su
amor en quien nunca le defraudaría.
Y así se decidió.
Sus padres consideraron que era un grave error entrar en el seminario, pero
tampoco hicieron nada para disuadirle. Adrián siempre había sido un chico
dócil, amable y no muy brillante; además la madre naturaleza no le había dotado
de belleza física pero sí de elocuencia, aunque ésta no le hubiera servido para
convencer a su enamorada, de la que nunca llegó a olvidarse del todo.
El iba para
perito mercantil como su padre; en el Seminario le convalidaron varios años de
estudios y a los treinta y tantos era ordenado sacerdote por el obispo en la
iglesia catedral.
Como era de rigor
le mandaron de coadjutor a un pueblo de la sierra con un párroco ya mayor que
sin embargo era de ideas más avanzadas que el nuevo curita que durante su época
de formación fue forjándose una idea bastante radical de lo que debía ser la
moral cristiana.
Sin embargo
pronto aprendió a ir acomodándose a las circunstancias y por su carácter afable
supo granjearse el aprecio de casi todos. Sobre todo de los niños y de los
jóvenes de Acción Católica, cuidando muy bien de que los niños y las niñas
siempre guardasen una conveniente separación para salvaguardar la moralidad en
sus relaciones. Con las mujeres siempre tuvo una reserva especial y tardó mucho
más tiempo en ser capaz de ganarse su aprecio y su confianza.
Organizó un
equipo de fútbol, un coro parroquial y se incorporó a la docencia en el colegio
para que el párroco pudiese dedicar más tiempo al despacho parroquial.
Tres años después
fue ascendido a párroco en un pequeño pueblo cercano y a los cinco, pasó a
formar parte del cuerpo de canónigos de la catedral después de un breve periodo
al frente de una parroquia de la capital.
El señor obispo
se había fijado en él por sus innatas dotes para la oratoria y, ya para
entonces, las distintas cofradías se lo rifaban para que hiciese los sermones
de los triduos y novenas de sus santos patrones.
Y poco a poco fue
aprendiendo a vivir bien. Cuando llegó a formar parte del elitista cuerpo de
canónigos catedralicios tuvo que trasladar su residencia al palacio episcopal
compartiendo apartamento con dos de sus compañeros, atendidos por unas monjitas
que se esmeraban por satisfacer todas sus necesidades materiales.
Por esa época
conoció cómo vivía realmente la jerarquía, en un ambiente de confort y
abundancia que contrastaba con la vida mucho más austera de los curas de los
pueblos, e incluso de las parroquias de la capital.
Este confort y
esta molicie de su nueva vida cotidiana le fueron suavizando sus estrictos
conceptos morales que había intentado imponer a sus fieles y que él mismo se
aplicaba para ser consecuente con su conciencia.
En su vida íntima
personal nunca había tenido grandes dilemas de cual debía ser su pauta de
conducta. Por su desengaño amoroso se creó una coraza misógina que le ayudó a
resistir cualquier tentación de acercamiento a ninguna mujer. Aunque en su
época juvenil había tenido algunas experiencias con el sexo femenino, nunca se
había planteado cual era realmente su orientación sexual. Cuando en su primer
pueblo comenzó su relación con los niños y los jóvenes, sus convicciones
morales nunca le permitieron plantearse unas relaciones que pasasen de la
admiración afectiva a esos seres inocentes a los que ofrecía siempre un cariño
paternal, exento de cualquier maldad.
Fue en la
residencia del palacio episcopal. Su vida social se iba limitando
considerablemente. Ya no tenía una relación tan directa con los feligreses. Su
labor pastoral no pasaba de pronunciar homilías, largas horas de confesionario
en la catedral, y su labor como capellán en un convento de clausura de las
hermanas clarisas.
 Con su familia
había perdido prácticamente toda relación desde que murieron sus padres. Sólo
sus compañeros de apartamento y las monjitas formaban lo más parecido a lo que
podía ser una familia. Al obispo sólo le veía de vez en cuando pero nunca había
tenido su confianza.
Con su familia
había perdido prácticamente toda relación desde que murieron sus padres. Sólo
sus compañeros de apartamento y las monjitas formaban lo más parecido a lo que
podía ser una familia. Al obispo sólo le veía de vez en cuando pero nunca había
tenido su confianza.
Don Senén, diez
años mayor que él, era uno de los sacerdotes con los que compartía apartamento.
Experto en Sagradas Escrituras, filólogo, filósofo y entendido en Arte Sacro,
era buen conversador y con él solía mantener largas conversaciones en las que
el dogma y la moral solían ser el eje de sus disquisiciones. Una noche, después
de tomarse varias copitas de mistela y unos bollitos de aceite que les habían
dejado las monjitas en la cocina, don Senén le confesó que hacía ya mucho
tiempo que no creía nada de lo que predicaba la Iglesia.
Ante la
estupefacción de Adrián le dijo que durante un tiempo mantuvo trato carnal con
varias mujeres pero que había llegado a la conclusión de que su verdadera
opción sexual eran los hombres, y que desde entonces, había tenido distintas
parejas que llenaban sus necesidades afectivas.
Adrián que nunca
se había atrevido a cuestionarse sus planteamientos religiosos ni los dogmas
católicos, escuchaba atónito como su viejo compañero iba desmontando las
creencias de la fe, enfrentándolos con los argumentos de la razón; para
terminar confesando que no había sido valiente para obrar en consecuencia y que
había decidido seguir con esa vida plácida que le brindaba la vida religiosa.
Para Adrián esta
revelación fue mucho más traumática que su desengaño amoroso. No era capaz de
rebatir los argumentos de su amigo, pero no podía admitir que hubiera vivido en
un tremendo error durante toda su vida y que todos los fundamentos de su vida
se desmoronasen definitivamente.
Al salir de la
capilla y mientras llegaba, casi aterido de frío a su residencia, hizo un
recorrido por lo que había sido su vida y no encontró nada coherente que
justificase su existencia. Pero, como su amigo Senen, tampoco iba a ser
valiente, y supo que continuaría con sus sermones, su confesionario y sus
oficios, para el resto de su triste, muy triste, vida.