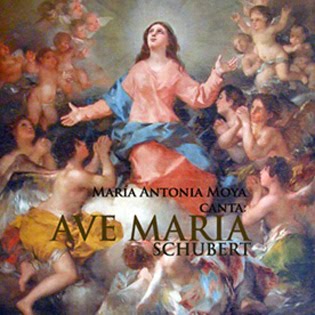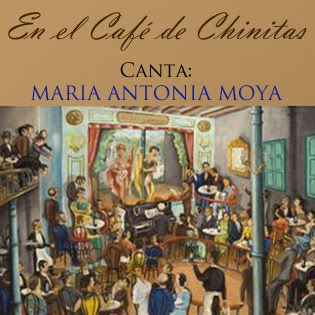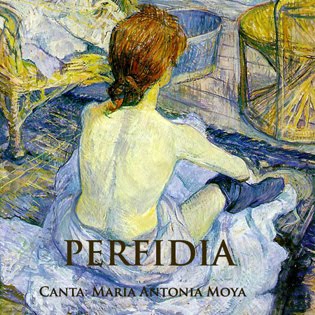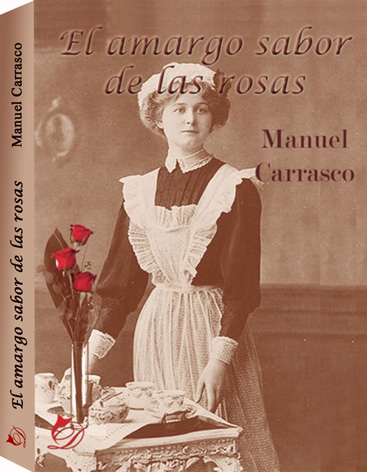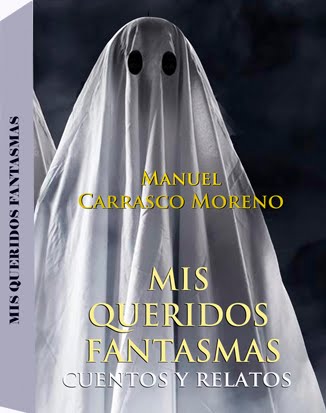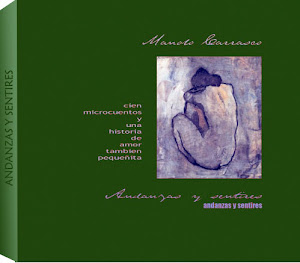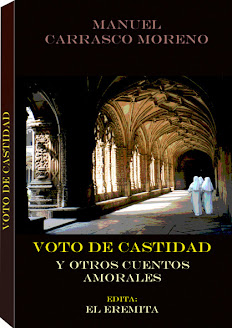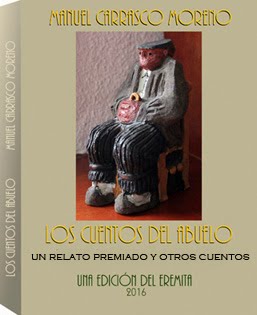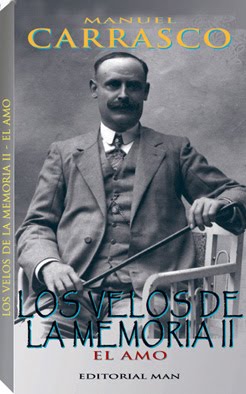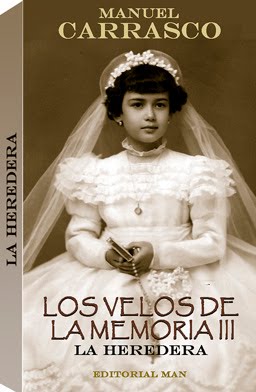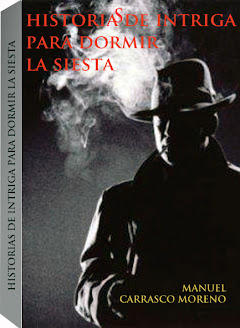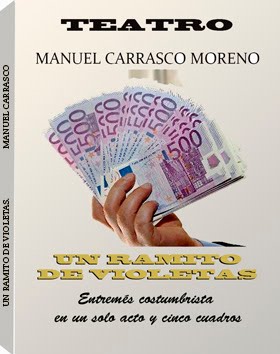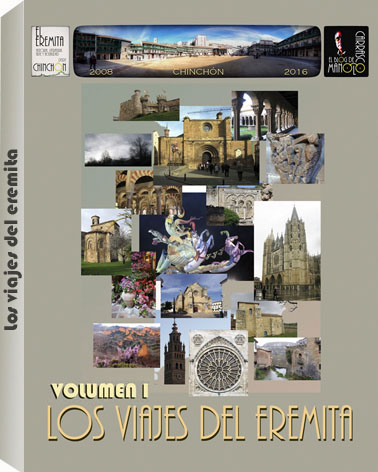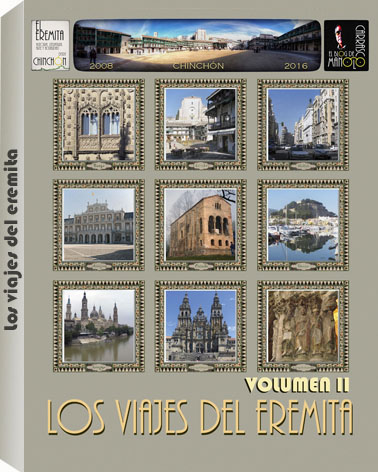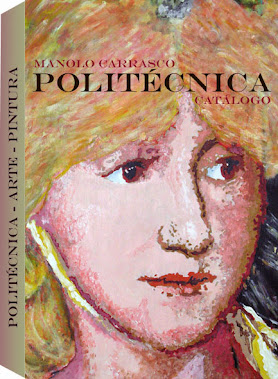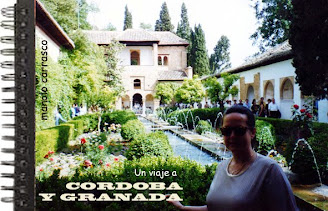En el País de hoy.
He recibido este artículo, que por su interés, a mi juicio, trascribo.
Tertulia “Café Botánico”
Martes, 22 de Junio de 2010.
JOSÉ SOUSA
José Sousa nació pobre. Tan pobre, que ni pudo heredar el nombre del padre, sino tan sólo el mote familiar, los Saramagos. Tampoco pudo estudiar. Lo aprendió todo solo, en la biblioteca del barrio. Años después la Academia sueca le hacía entrega del Premio Nobel de Literatura, el primer escritor de lengua portuguesa en lograrlo.
Pero ni siquiera entonces pudo olvidar a los responsables de la miseria que padeció en su infancia, ni a quienes después quisieron acallarle. De aquella pretendida mordaza nació el escritor, la voz que denunció las desigualdades e injusticias del mundo moderno en novelas tan leídas y admiradas como Ensayo sobre la ceguera o El Evangelio según Jesucristo. Él fue el último de los escritores comprometidos, esa estirpe que confiaba en cambiar el mundo con la fuerza de su escritura. O, si no podrían llegar a tanto, remover la conciencia de sus lectores, como otros hicieron con ellos. Aquellos mundos de pesadilla que retrataron distopistas como Orwell o Bradbury, o Huxley, con el tiempo se hicieron realidad. Y Saramago se vio en la necesidad de coger el testigo, intensificando las líneas maestras del presente, trazando con ellas el esquema de una alegoría del mundo contemporáneo, un mundo en el que el fuerte aplasta al débil. Porque, para Saramago, la seña de la contemporaneidad es la explotación del hombre por el hombre.
El desarraigo como apellido
El desarraigo como apellido
Él supo desde bien pronto qué era aquello. José Saramago había nacido en Azinhaga, cerca del Tajo, en 1922. Era la Primera República, una época difícil, con un Portugal políticamente inestable y depauperado por una élite muy alejada de los verdaderos problemas del país, con la Iglesia -Saramago fue profundamente ateo y humanista: “Dios es el silencio del universo, y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio”- y la oligarquía burguesa -luego llegarían Salazar y sus soldaditos- apoyándose mutuamente para mantener hambrientos e ignorantes a los pobres que tan bien les servían, clientela y mano de obra barata respectivamente.
La familia tuvo que emigrar a Lisboa, donde ejerció de policía su padre, José de Sousa. “Saramago” no era
sino el apodo familiar, pero una broma o un error del funcionario -la leyenda no lo aclara- cambió el apellido del escritor. Si el marchamo del escritor es el desarraigo, Saramago tuvo su destino impreso desde aquel mismo instante. Allá, a orillas del Mar de Palha, en la bella capital lusa, conoció la literatura. El breve tiempo que pasó en la escuela, pues los padres no pudieron seguir pagando, fue suficiente para dejar en él la impronta del letraherido -debió calmar su libropesía en la biblioteca del barrio que, de nuevo según la leyenda, se leyó de cabo a rabo-, pero también la convicción de que algo estaba mal en el mundo, así como la identidad de los responsables.
Homo homini lupus, pero algunos tienen más colmillos que otros. Estas convicciones, mantenidas con la persistencia del autodidacta, le llevaron al segundo hito de su vida: la afiliación, en 1969, al Partido Comunista Portugués, al que se mantuvo fiel toda su vida. Aquel año fue clave para él; además, se divorció de su primera mujer y tomó la resolución de vivir exclusivamente de la escritura.
Traslado a España
Pero no es hasta 1980 cuando publica su primera gran novela: Levantado del suelo (Alfaguara, 2001), que prefigura sus grandes temas. Aunque aún es una obra de realismo social, su uso de la ironía y el sarcasmo empiezan a mostrar un rumbo personal y una voz propia, que va consolidándose en los años siguientes, hasta el gran éxito de El Evangelio según Jesucristo (Alfaguara, varias ediciones). La intensa polémica que levantó en un país sólo oficialmente laico, pero íntimamente católico, como es Portugal le trajo a España -polémica que ha revivido recientemente con la publicación de Caín, Saramago ya empezaba a repetirse-. Luego llegaría su gran trilogía, Ensayo sobre la ceguera (1995), Todos los nombres (1997) -quizá su mejor novela- y La caverna (2000). Entre medias, en 1998, el Premio Nobel.
La Academia sueca, tantas veces tan injusta, destacó en él la imaginación, la compasión y la ironía. A ello habría que añadir el pesimismo que oscurece su obra. En su literatura nadie está a salvo: las víctimas se vuelven verdugos con pasmosa facilidad, como se lee en Ensayo sobre la ceguera. ¿Hay algo más frágil que un ciego, siempre en tinieblas, a merced de cualquier amenaza? ¿Y no se vuelven tiranos esos mismos ciegos?
A muchos lectores -también a quienes no le han leído ni remotamente- su desesperanza les ha parecido excesiva.
Pero Saramago también era un soñador. Sus novelas suelen acabar más o menos bien, sin llegar al happy end, y el mejor ejemplo de su afán utópico, aunque la literatura le saliera distópica, lo tenemos en su Fundación Ibérica para promover la integración de Portugal en una nueva entidad política que ocupara toda la superficie geográfica de la Península.
José Saramago nos hizo partícipes de sus pesadillas, sueños terribles que comenzaron en una pequeña y pobre localidad portuguesa, pero que no se deshacían al despertar. La suya era una visión del mundo que para muchos quedó obsoleta tiempo atrás. Quizá tuviera más lucidez para identificar los problemas que las soluciones -como si esa fuera misión del escritor-. Quizá su escritura pudiera resultar demasiado plana, algunos dicen que soporífera -sólo para quienes padecen de sopor-. Pero el escritor, honesto y fiel a sus convicciones, trató de desnudar los males de la modernidad, convirtiéndolos en parábolas que ya son inmortales.
Viernes,18 de Junio de 2010
El viernes por la mañana San Pedro tenía uno de esos días aburridos, en los que no aparecía por aquella puerta nadie medianamente interesante, hasta que a eso de la una de la tarde, hora de Lanzarote -en el Cielo la eternidad no se mide-, un ángel se acercó al oído del discípulo de Cristo y le dijo: “Viene José Saramago”. San Pedro, que hasta ese momento andaba recostado sobre un diván pensando en las musarañas, se puso de pie, plisó sus ropas, atusó su barba, y se dispuso a atender a tan insigne huésped. Saramago, en efecto, se acercaba lentamente a las Puertas del Cielo, con gesto visiblemente sorprendido, escudriñando aquí y allá cada rincón del camino que le conducía al lugar cuya existencia había negado sistemáticamente.
-“Don José”, exclamó San Pedro. “Que sorpresa verle por aquí”.
-“Pues imagínese usted la mía”, le respondió el escritor. “Todavía no salgo de mi asombro. ¿Y qué lugar dicen ustedes que es éste?”.
San Pedro y el ángel que le acompañaba en su tránsito de la tierra a la Casa de Dios respondieron al unísono:
-“El Cielo, ¿es que no lo sabe?” Y San Pedro añadió: “¿Ni siquiera sabe quién soy yo?”
-“No, pero empiezo a sospechar que no es usted un vulgar portero… No sé si es por sus ropas, por el hecho de que usted sepa quién soy yo y yo no sepa quién es usted, y porque además estamos flotando en el vacío, pero sospecho que me he muerto, ¿no?”
-“Si”, respondieron el ángel y San Pedro…
-"Y si yo me he muerto y esto es el Cielo… ¿es usted San Pedro?”.
-“Exacto. Yo seré quien le diga si atraviesa usted esta puerta o, por el contrario, su ángel de la guarda le acompaña a otra que hay más abajo…”
-“Ya, la del Infierno. Y esto no parece ninguna broma ni es una cámara oculta, obviamente… Permítame, señor San Pedro, dado que me he pasado la vida negando la existencia de Dios y, por tanto, la del Cielo y la
del Infierno, ¿no cabría la posibilidad de que se olvidara usted de este pequeño contratiempo y me permitiera volver a mi amada isla de Lanzarote? Yo le prometo que, a partir de este momento, me convertiré en un testigo de excepción de la existencia divina…”
-“Pues no creo que eso sea posible”, contestó San Pedro. “Una vez que alguien se muere, se muere de verdad. La única vez que hemos resucitado a una persona fue a Lázaro, pero eran otras circunstancias y mi Maestro necesitaba ofrecer una prueba de su poder… Desde entonces, nadie más ha vuelto a resucitar con la excepción de Él mismo…”.
-“Bien. Veo que va a ser difícil convencerle. Siguiendo ese mismo razonamiento, y dado que para mí, hasta hoy mismo, todo esto era fruto de la inconsistente naturaleza humana y su necesidad de buscar explicaciones a las cosas más allá de la razón, ¿no serían tan amables de dejarme vagabundear por los alrededores?
A mi me gusta caminar, y prometo no venir a molestarle salvo que usted requiera de mis servicios como conversador… Le prometo que soy muy bueno…”
-“Lo sé, no lo pongo en duda… Pero tampoco eso es posible… Verá, quien pasa por aquí lo hace en función de la respuesta que haya dado durante toda su vida a la eterna pregunta que el ser humano se hace desde el mismo día en que lo creó Dios: quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos… ¿Sería usted capaz de contestarme ahora?”, espetó San Pedro.
Saramago, aturdido por la contundencia de la pregunta y el subidón de decibelios que aplicó San Pedro en su formulación, se retiró un paso atrás. Aquello empezaba a complicarse…
-“Verá usted”, empezó el escritor, “si esta pregunta me la hubiera hecho ayer mientras todavía descansaba en mi lecho, le hubiera contestado que somos seres humanos racionales, que venimos de la evolución, y que no vamos a ningún sitio sino que, simplemente, existimos sobre la tierra hasta que nuestra vida se extingue… Pero es evidente que me habría equivocado, y ese reconocimiento ya debería de servir como atenuante en mi defensa…”.
San Pedro negó con el dedo:
-“No, no. Verá usted, don José, eso a lo mejor lo puede utilizar el día del Juicio Final, que ni siquiera yo sé decirle cuándo será… Hoy me toca a mí decirle si pasa o no pasa… Y por ahora no ha hecho usted muchos esfuerzos por pasar, más bien los hace por quedarse ahí y eso es casi lo mismo que enviarle unas cuantas puertas más abajo… Responda a mi pregunta, hombre. Dios le ha dado suficiente inteligencia, tanta que le ha permitido ganar el Nóbel, algo a lo que no todo el mundo puede aspirar, y eso se lo debería usted agradecer al Creador…”
-“Si lo intento”, se excusó Saramago, “pero comprenda usted que después de tantos años negando su existencia, encontrarse ahora de pronto con esto… ¡Joder!. Deberían de hacer ustedes una especie de curso de aclimatación… Incluso estoy dispuesto a un cursillo acelerado del catecismo… Reconocerá que voluntad tengo…”
-“Tiene, tiene… Y en su favor cuenta también que ha sabido aprovechar el don que Dios le ha concedido con buena literatura… Sin embargo, debo añadir que ha dedicado muchas de sus obras a luchar contra la religión y contra la existencia misma del Padre… Si al menos hubiera pedido perdón por eso…”, añadió San
Pedro al tiempo que se encogía de hombros… “¿Sabe? Ustedes, los que han militado en el marxismo, tienen
la cara muy dura, porque se han pasado la vida intentando aniquilar a Dios, y luego llegan aquí queriendo que hagamos la vista gorda porque, eso sí, lo de la infinita misericordia divina no se les ha olvidado de sus lecciones infantiles… Tengo que decirle que los únicos que se han mostrado fieles a si mismos fueron Lenin, Stalin y Hitler… Los tres llegaron aquí y me dijeron que de mí no querían saber nada, que les pusiera directamente en contacto con Belcebú”.
-“Yo también estaría encantado de conocerle”, afirmó misterioso Saramago, “pero no estoy seguro de que pudiera apreciar la maldad que le caracteriza en toda su amplitud, si antes no tengo una prueba razonable de la bondad infinita de Dios…”, añadió.
San Pedro dudó un momento, pero enseguida se irguió sobre si mismo, y en un tono muy solemne, le dijo:
-“La ha tenido usted, don José, la ha tenido durante toda su vida, la ha tenido delante y no ha querido verla. No solo eso, sino que ha luchado usted contra ella, y ha empujado a mucha gente a rechazarla… Aún así, y como muestra de Su bondad y de Su misericordia, le he dado la oportunidad de responder a una pregunta que me permitiría, al menos, consultar de nuevo su destino…”.
-“No, espere”. Saramago respiró un momento y, en el mismo tono solemne, dijo: “Somos hijos de Dios, venimos del pecado y nos dirigimos a la Casa del Padre donde confiamos en su perdón. Lo que no sabría decirle, camarada Pedro, es en qué momento me olvidé de que esto era así, pero puedo asegurarle que ya no se me va a volver a olvidar…”.
-“¡Hombre -saltó San Pedro-, vaya cara más dura que tiene usted! Ahora ya da igual que se olvide o no… Pero ha respondido bien a mi pregunta, y eso me permite hacer una consulta”.
San Pedro se retiró un momento, mientras el ángel y Saramago intercambiaban miradas de expectación… A los pocos segundos, el Portero del Cielo volvió:
-“En contra de mi opinión, ahí dentro creen que hay que darle a usted otra oportunidad, así que pase y convénzale a Él de que debe quedarse, pero ya le advierto que no le va a resultar tan fácil como le ha resultado conmigo…”.
-“Gracias, amigo Pedro”, dijo Saramago. “Le dedicaría un ejemplar de mi último libro, Caín, pero sospecho
que no sería procedente, así que si usted quiere nos emplazamos a mantener alguna que otra animada charla en el futuro, cuando haya conseguido convencer al mismísimo Dios de que soy su mejor discípulo”.
San Pedro, sonriente, le abrió la puerta…
(Desgraciadamente, no puedo dar el nombre del autor de este artículo, si alguien lo conoce y me lo quiere facilitar, lo publicaré, con mucho gusto)