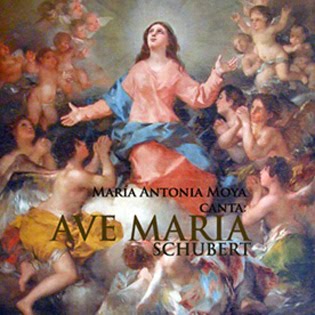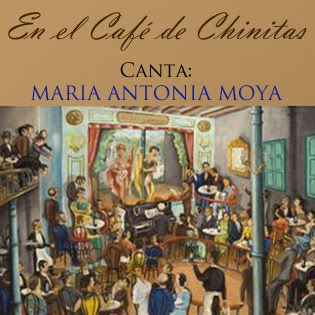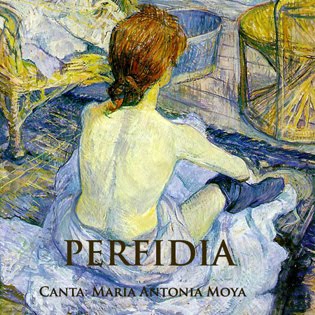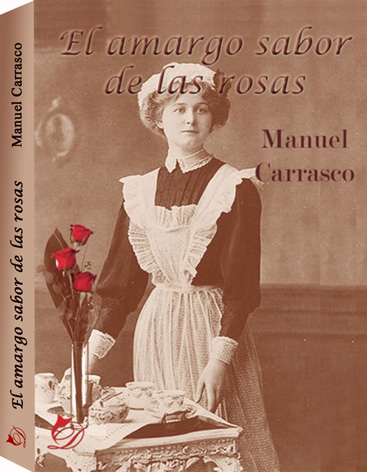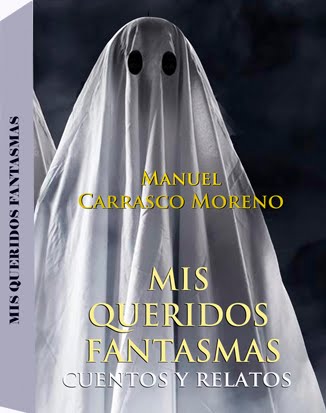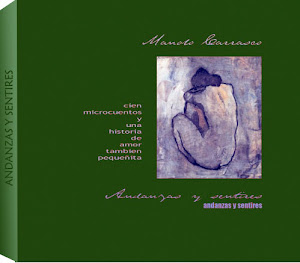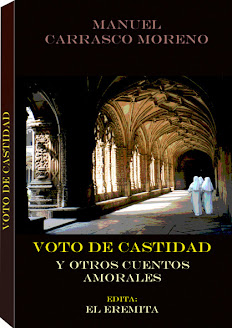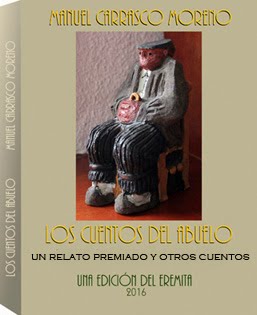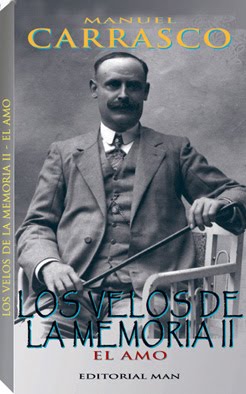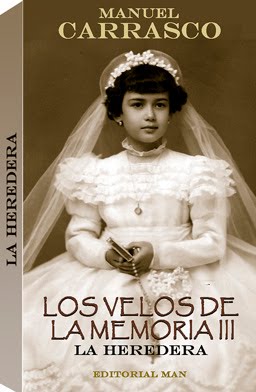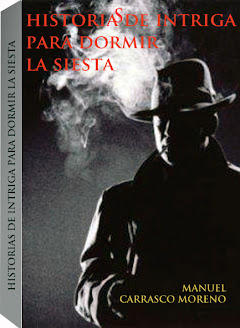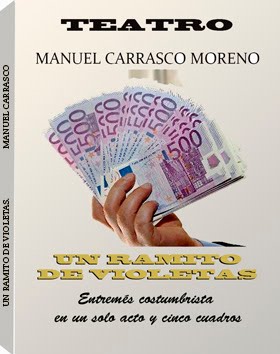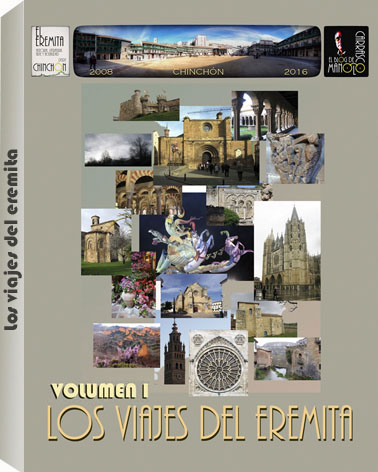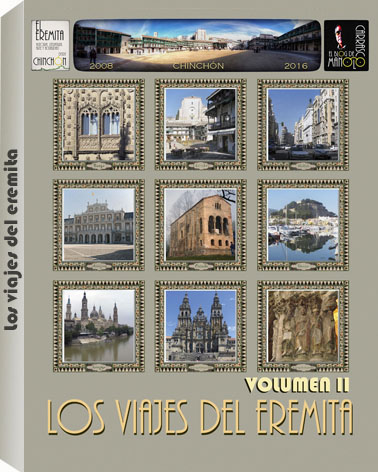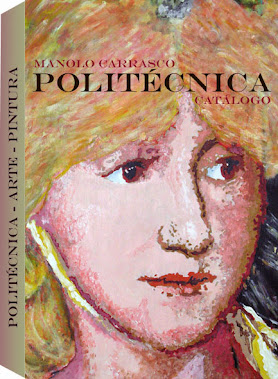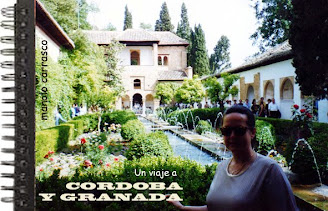Mi segunda mujer era muy poca cosa. La primera en cambio era todo lo contrario. Y posiblemente por eso me dejó el mismo día de la boda, por un primo lejano mío que había venido de Secuéllamos expresamente para la ceremonia y que, dicho sea en honor a la verdad, siempre había tenido mucho éxito con las mujeres. Los dos me convencieron para que les cediese los billetes para el crucero que habíamos contratado para el viaje de novios porque no era cosa de perder un dinero que de otra forma nadie podría aprovechar.
Ellos se marcharon al Caribe y yo me quedé con un matrimonio no consumado y consumido por los celos y la desesperación.
Y en este lamentable estado de postración conocí a Florentina Alejandra, cuyo nombre contrastaba en extensión con lo exiguo de su cuerpo, si bien es verdad que en su casa siempre fue conocida por las cuatro primeras letras de su primer nombre.
Tardé varios meses en poderme enamorar de ella, recordando a mi antiguo y perdido amor; pero como ya tenía la casa y el ajuar a los que había renunciado mi prófuga mujer a cambio de un divorcio exprés, nos casamos, antes de un año, una bella mañana de mayo en el salón de sesiones del ayuntamiento de mi pueblo, oficiando la ceremonia el concejal de cultura que además de un poco bruto, era amigo de la infancia.
Se podría decir que Flor y yo fuimos felices, porque a pesar de su muy menguada humanidad era animosa y dispuesta y sólo necesitaba ayuda cuando salía a la calle en los días ventosos.
Tuvimos dos hijos que salieron a mí y que pronto aventajaron en peso y estatura a su madre que con el paso de los años se iba encogiendo, si eso era posible, hasta hacerse casi invisible para los demás.
Uno de aquellos años, nos animaron para ir a un balneario, lo que me sobresaltó por el peligro que suponía para ella introducirse en las aguas turbulentas de las piscinas de masajes y los jacuzzis, pero ella que además de pequeña siempre había sido terca, se empeñó en que fuésemos con los amigos al balneario que estaba en un bello paraje de la serranía albaceteña.
Los primeros días tomamos todas las precauciones y nada nos hizo prever lo que ocurriría al día siguiente. Posiblemente por un exceso de confianza, aquella mañana ella se atrevió a introducirse sola en la piscina de burbujas mientras yo colgaba el albornoz en el vestuario.
Cuando llegué al borde de la piscina vi cómo todos los bañistas contemplaban estupefactos cómo mi mujer se debatía dentro de una burbuja que la había engullido y ahora se iba elevando lentamente por encima de sus cabezas.
De nada valieron mis peticiones de socorro ni los gritos de horror de las mujeres. Las enfermeras que cuidaban de los baños intentaron explotar la burbuja lanzando contra ella todo lo que tenían a mano. Las zapatillas, los gorros de baño, las toallas y hasta el sujetador que se quitó la mujer de mi amigo, volaban por los aires en un intento vano de librar a mi pobre Flor de aquella antropófaga burbuja, que en poco tiempo alcanzó el techo del recinto, con la mala fortuna de que estaba abierto un tragaluz por donde escapó al espacio exterior.
Cuando salimos del recinto la vimos ascender majestuosa por los aires hasta perderse entre unos cirros grises que llegaban desde el horizonte. En vano esperamos hasta bien entrada la noche a que el peso de mi mujer la hiciese descender.
El Centro meteorológico nacional informó al día siguiente que una especie de globo sonda había logrado salvar la fuerza gravitacional de la atmósfera terrestre y se había perdido en el espacio.
Y así fue como yo volví a quedarme solo, añorando a mi pequeña Flor, que aunque no era gran cosa, había llegado a quererla de verdad.